[Publicado en: Temas Antropológicos, Revista Cientifica de Investigaciones regionales, Vol. 46/2 (2024), pp. 159-165.]
La imagen incómoda del espejo
[Reseña de: Eugenia Iturriaga, ¿Y tú qué haces aquí́? Color de piel y racismo en la clase alta mexicana, México, SDI, SURXE – UNAM, 2023.]
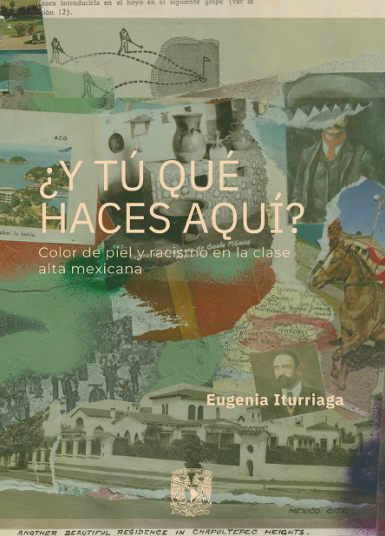 En este, su más reciente libro, Eugenia Iturriaga muestra que, tratándose de racismo, no hay pregunta inocente. ¿Y tú qué haces aquí? —su título— es una interrogación que, no obstante su formulación deseosa de obtener información, constituye, en muy generalizadas y frecuentes circunstancias de nuestro país, una de las tantas formas en que suele enunciarse el racismo —ese prestigio y reconocimiento fundamental atribuido al color claro de la piel— que la mayor parte de la población vive, padece, pero también ejerce.
En este, su más reciente libro, Eugenia Iturriaga muestra que, tratándose de racismo, no hay pregunta inocente. ¿Y tú qué haces aquí? —su título— es una interrogación que, no obstante su formulación deseosa de obtener información, constituye, en muy generalizadas y frecuentes circunstancias de nuestro país, una de las tantas formas en que suele enunciarse el racismo —ese prestigio y reconocimiento fundamental atribuido al color claro de la piel— que la mayor parte de la población vive, padece, pero también ejerce.
Evidentemente, la carga racista de la pregunta depende de quién la hace, el modo cómo la hace, el lugar donde la hace, pero sobre todo el motivo —no confeso, naturalizado— de por qué la hace. Es muy distinto cuando la sorpresa de la coincidencia inesperada en un lugar infrecuente la suscita, por ejemplo, el encontrarnos con una persona que no hemos visto por largo tiempo, en un hospital, una funeraria o un separo de un juzgado cívico, que cuando la provoca el hecho de que alguien, por su color de piel no clara, esté donde no debe estar.
La persona que en este último sentido recibe la pregunta, está al tanto. Como afirma Julia Villanueva Vázquez, última de los cuatro protagonistas de clase alta mexicana que narran su historia de vida en este libro, se trata de una de las tantas “piedritas” que, quien no posee “tez clara”, tanto en México como en el resto del mundo, va cargando a lo largo de su vida. De piedrita en piedrita pienso, por experiencia personal y lectura de libros como este, se configuran losas de tal magnitud que podría decirse, algo socarronamente, que, por lo menos en este país, los no blancos somos algo así como una “Legión de Pípilas”.
Quien está al tanto, responde al hecho racista dependiendo de los recursos de todo tipo con que cuenta (habitus y capitales, le llaman). Puede “plantarse”, como lo afirma Inés González Ríos-Acosta, primera protagonista de este libro, o puede incluso tender un velo efectivo sobre sí con el fin de no explicitar tanto ese “detalle”, aunque sea difícil de negar, como notablemente sucede con José Arturo Márquez, tercer narrador en este libro. También, digo yo evidentemente, está el humor, como el de mi madre, que, ante una demasiado insolente actitud racista por su piel morena, hallaba la manera de afirmar jocosamente que “los prietos aprietan”, dejando perplejos a sus interlocutores, lo mismo hombres que mujeres de cualquier edad, por la inocultable alusión sexual estereotípica de la expresión. Están, asimismo, quienes del señalamiento hacen orgullo en un innegable tono de confrontación, incluso llamando despectivamente “blanquitos” a los que no poseen “tez de color”. Y por supuesto están, ¡cómo no!, los que responden con el lenguaje del puño. En fin, son muchas y variadas las formas de responder al racismo por color de piel cuando se está al tanto.
Y cómo no estarlo, si la realidad y vigencia cotidiana del racismo en nuestro país no cambió por acontecimientos fundacionales como la independencia o la revolución. Tampoco lo ha hecho como consecuencia de procesos educativos o políticas públicas de las últimas décadas. Esto aparece claramente a través de las narraciones de los cuatro protagonistas de la clase alta mexicana desarrolladas en estas páginas. En todas, es notable el silencio parcial o total sobre las raíces indígenas de sus árboles genealógicos. Lo interesante, si cabe, es que se trata de un silencio heredado, acumulado, cultivado. El abolengo y el éxito económico, propios de aquellas clases, parecen exigir cierto tipo de expiación del pasado familiar, porque para ellos lo indígena está bien como ruina arqueológica, como efigie a exhibir en un museo, como artesanía, incluso como anexo, folclore o comparsa pedagógica propia de la servidumbre, pero no como raíz de la propia sangre. Dicha expiación se vuelve más intensa con lo afrodescendiente mexicano, que se lo piensa, si no como ajeno exótico, por lo menos extrañamente fronterizo, pero en modo alguno siquiera como arcaicamente cercano. Téngase en cuenta que en las historias aquí contadas no hay apodos más despectivos que los de “negro cambujo” o “zanate”.
Así pues, hacerse un pasado a medida, expurgándolo de lo indígena y lo negro, es una estrategia fundamental del racismo, una estrategia que pasa de generación en generación hasta convertirse en un olvido propio del sentido común, en este caso, de las clases altas mexicanas que atesoran el color claro de la piel. Se trata, para decirlo con claridad, de una suerte de apartheid de la memoria, de la vida, de la realidad.
De unos años para acá, esta realidad y vigencia del racismo en nuestro país ha dejado de percibirse como orden “natural” de las cosas (el famoso y aciago “así son las cosas”). Ahora se advierte su irracionalidad, injusticia e inhumanidad, sobre todo por parte de quienes lo padecen acremente. Muchas son las vertientes que pueden y deben rastrearse para explicar este hecho. A riesgo de ser esquemático, y quizá absolutamente impreciso, tengo para mí, que dos insurrecciones contribuyeron notablemente a ello. Por un lado, la del EZLN en 1994, y por el otro, casi concomitantemente, una suerte de rizomático levantamiento estético- artístico que ayudó en demasía a poner en el centro lo afrodescendiente mexicano. Ambas insurrecciones, articuladas directa e indirectamente con un cúmulo enorme de movilizaciones sociales, reivindicaciones y estrategias políticas “a ras de tierra”, así como con estudios académicos, hasta ahora han tenido éxitos nada desdeñables. El principal, me parece, es haber comenzado a expropiar lo expropiado, quiero decir, poner en cuestionamiento los estereotipos institucionales, tanto de lo indígena como de lo afrodescendiente mexicano, que tanto el Estado como los medios de comunicación masiva mexicanos han cultivado como “orden natural” por décadas. Este proceso, que viene desde abajo, comienza a colorear legislaciones, procesos pedagógicos y prácticas políticas institucionales. Es en este contexto donde se entiende la muy relevante contribución de este libro, que da cuenta del racismo interior en las clases altas mexicanas.
En la introducción del libro, entre otras cosas, se explica clara y sucintamente los orígenes y devenires de la antropología mexicana. Se afirma que, como disciplina científica decimonónica, sus cultivadores comenzaron por estudiar a los pueblos indígenas, es decir, lo que la autora llama la “otredad al interior del país”. Una otredad necesitada de ser conocida e integrada a la comunidad nacional dada su evidente persistencia y presencia a lo largo y ancho del país, pese a los siglos de devastación que tanto ellos como sus territorios habían padecido. Esta ruta se siguió, de manera preponderante, por lo menos hasta la década de los años setenta del siglo XX, sin desaparecer del todo, cuando la antropología centró su mirada ahora también en campesinos, obreros y temas urbanos como problemas emergentes de una cada vez más extendida industrialización. Pues bien, al terminar sus 152 páginas, el lector no puede dejar de preguntarse si este libro, con su metodología de historias de vida, a su modo también trata del estudio de una suerte de muy otra “otredad interior”, ampliamente desconocida para la mayoría de los mexicanos, presente a lo largo y ancho del territorio nacional, aunque en número muy inferior al de los indígenas o al de los afrodescendientes. Como la misma autora lo señala, tan sólo son unos cuantos los estudios etnográficos existentes sobre la élite económica y la clase social alta mexicana, uno de los cuales realizó ella misma en 2016 sobre las élites yucatecas de Mérida, y éste, ¿Y tú qué haces aquí? Color de piel y racismo en la clase alta mexicana, sería hasta ahora el sexto estudio al respecto. En otras palabras, por libros como el que ahora comento, apenas estamos atisbando esa suerte de “otredad interior” que es la clase alta mexicana.
Hay que advertir que la escasez de investigaciones sobre este objeto de estudio no se debe a falta de interés, sino a su impermeabilidad. No se trata tanto de que a las clases altas de este país no se las pueda abordar, conocer e incluso, dado el caso, establecer una “relación cordial” de trabajo o aun de amistad, sino que la operación, explicitación y demostración íntima de sus valores y subjetividades están vedados para quienes no son sus iguales. Para decirlo de manera concreta, en ese sector de la sociedad mexicana, la igualdad es endógena. Para ellos, se es igual con y entre los iguales, por eso son impermeables al resto de los grupos sociales. Tanto Julia Villanueva como José Arturo Márquez, ricos y educados, pero no de abolengo ni de tez clara, en sus narraciones insisten en la sensación de “estar fuera de lugar”, de desconocer los “códigos” de pertenencia de la clase alta mexicana, que de una u otra manera tuvieron que aprender apuradamente, no como Inés González Ríos-Acosta o Teresa Tovar Alarcón, que nacieron en y con ellos. Incluso, dichos códigos posibilitaron al linaje familiar de esta última, tender redes de solidaridad que no necesariamente traen consigo el dinero ni la educación, pero sí el abolengo y el color claro de la piel. Al final, Julia y José se percatan de que, pese a todos sus capitales: el económico, el educativo, el cultural, etcétera, el importante, el definitivo, el del color de la piel, les escapa, lo cual les impedirá terminar de “pertenecer”, a menos que el tiempo haga lo suyo, convirtiendo su “reciente” ingreso a las ligas mayores de la clase alta mexicana en abolengo. Por supuesto, es algo que no les tocará ni ver ni usufructuar.
Es dicha impermeabilidad lo que hasta ahora ha vuelto escasos los estudios etnográficos de las clases altas mexicanas. El hecho de que cuatro de sus integrantes hayan aceptado narrar ese habitus impermeable, dejar constancia de él por escrito, es ya en sí mismo una contribución fundamental para la antropología mexicana. No hace falta insistir en que, además de ser inteligente y dedicada, Eugenia Iturriaga no sólo tiene interés en este objeto de estudio, sino que aquellas codificaciones no le son del todo ajenas. Por eso pudo proponer y desarrollar este trabajo de investigación, por eso pudo dialogar y convertir lo contado en narraciones sumamente interesantes que atrapan al lector. En la introducción del libro, explica cómo las narraciones de vida implican un ir y venir recurrente entre quien estudia y quien se entrevista, así como una poderosa conciencia tanto en unos como en otros de lo que permanecerá por escrito. Por esta razón, sin el uso y conocimiento de aquellos códigos, esta empresa hubiese resultado prácticamente imposible. También lo hubiese sido sin su convicción de que estudiar, analizar y comprender el racismo es uno de los tantos caminos que hay para combatirlo.
Pero por si el “acto de develación” de este libro fuese poco, hay que subrayar que su savia es la demostración fáctica de que el racismo atraviesa a toda la sociedad mexicana: es horizontal, vertical y transversal, como la autora puntualiza. A diferencia de una creencia muy extendida entre la población en general, el racismo por color de piel no opera solamente de las clases altas hacia las bajas (que es como suele usarse en términos políticos), ni tampoco únicamente entre las muy inconscientes clases bajas o medias aspiracionistas (que es como suele usarse en términos educativos): opera también en el seno mismo de las clases altas, ese espacio en el que cabría suponer que la posesión concurrente de diversos capitales eliminaría por completo el requisito del capital simbólico del color de piel. Las dos primeras historias de vida, las de Inés y Teresa, sobre todo, demuestran lo contrario. Por supuesto, ellas enfrentan de modo distinto a José y Julia ese racismo, pero lo importante es que lo padecen, lo sufren, y también a su modo, sin darse cuenta, lo ejercen, ya sea callando cuando se agrede a otra persona por el color de su piel o bien usando los códigos necesarios para excluir sutilmente a quien, en su opinión, lo merece.
Expresada sumariamente, es esta la clave del libro: el racismo es un fenómeno y proceso estructural de la sociedad mexicana. Iturriaga lo resume afirmando que en México el color de la piel pesa, y pesa mucho. Tanto que en las clases altas mexicanas la tez clara se atesora, procura y cuida en proporción inversa a la expiación del linaje de los árboles genealógicos. Por eso, el racismo también se ejerce al interior de su universo. Aquí, los de tez morena, aunque pertenecen, no terminan de ser iguales. De allí la pregunta inevitable que se les hace: ¿Y tú qué haces aquí? es decir, aquí donde por tu color de piel no deberías de estar. Esto es toda una revelación que echa por tierra un conjunto de supuestos que prevalecen en la sociedad mexicana, como la confusión entre clasismo y racismo, por ejemplo.
Eugenia Iturriaga, autora de este y otros varios libros sobre el tema, está convencida de que su estudio ayuda a la sociedad mexicana a hacerse cargo del racismo presente y cotidiano en el que vive. No cabe duda de que así es. De hecho, José confiesa que, al estudiar el racismo comprendió que, de las varias discriminaciones que ha padecido en su vida –de fulguroso éxito económico (dueño ni más ni menos que de una hacienda, nuevo símbolo que viene a suceder al título nobiliario)– una de ellas tiene su origen en el color de su piel, cuando él en principio pensaba que todas se debían a su preferencia sexual. Es cierto, entonces, al menos en algunos casos, libros como éste obsequian una invaluable conciencia sobre el racismo al ponernos ante un espejo que nos regresa una imagen que termina por incomodar, y en ese sentido, demandar e incluso obligar.
Sin embargo, pienso que parte de “hacerse cargo” implica también, asomarse con cierta firmeza a la enorme complejidad del tema. Quiero decir, ejercer y estar al tanto del racismo supone un conjunto de capitales que no pueden ser explicados en su justa dimensión con conceptos en mi opinión tan romos como desigualdad o privilegio, que aparecen en las voces de quienes narran sus historias de vida en estas páginas. Me parece interesante que la conciencia del racismo sufrido no se corresponda con algo parecido sobre aquello que fundamenta eso que llaman “privilegios” o “desigualdad”. José mismo, pese a manifestar la importancia relacionada con su comprensión del racismo, afirma querer seguir siendo rico, como si eso fuese algo “natural” para él mas no para otros. Allí hay todo un universo por estudiar, explorar, meditar, investigar y comunicar. Pero, como todo en la vida, se trata de ir paso a paso. Este libro es un paso enorme y firme para ello. Por eso, no cabe sino aplaudir a Eugenia por lo que ha hecho, y conminarla a que continúe colocándonos como sociedad mexicana ante el espejo que nos regresa imágenes incómodas.
Bibliografía
Iturriaga, Eugenia (2023) ¿Y tú qué haces aquí? Color de piel y racismo en la clase alta mexicana. Ciudad de México: UNAM/SDI/SURXE.






