[Publicado en: Theoría. Revista del colegio de filosofía, núm. 6, noviembre de 1998, pp. 125-129.]
Los laberintos éticos de Nietzsche
[Reseña de: Lizbeth Sagols, ¿Ética en Nietzsche?, México, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 1997.]
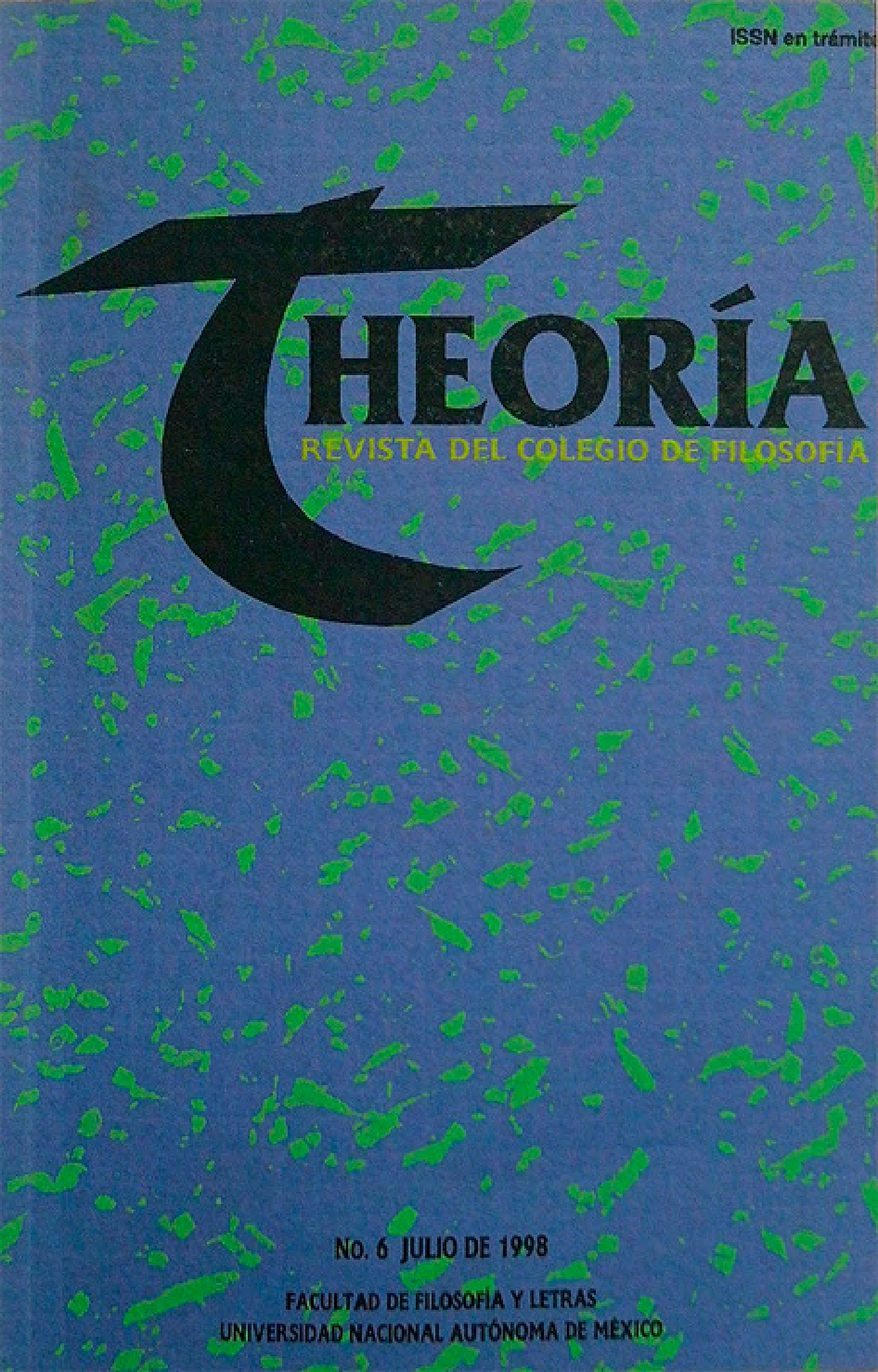 Después de padecer la indiferencia de sus contemporáneos, la obra de Nietzsche es apreciada cada vez más como un indiscutible punto de inflexión en el pensamiento occidental. Distinguida por el asombro profundo y la búsqueda constante, en la experiencia nietzscheana del pensar se realiza una crítica radical a la tradición a la que, quizá por eso mismo, culmina a la vez que alumbra nuevos problemas que enfrentan aquellos que después de él insisten en pensar. Su impronta es notable en pensadores tan dispares como Heidegger y Foucault, Jaspers y Deleuze, Adorno y Klossowski, Bataille y Trías. De igual modo, en nuestro ámbito su obra es reflexionada cada vez más y desde distintas perspectivas. Nietzsche es también, y no está de más recordarlo, uno de los últimos filósofos cuyo destino, por su trágica probidad, nos conmueve.
Después de padecer la indiferencia de sus contemporáneos, la obra de Nietzsche es apreciada cada vez más como un indiscutible punto de inflexión en el pensamiento occidental. Distinguida por el asombro profundo y la búsqueda constante, en la experiencia nietzscheana del pensar se realiza una crítica radical a la tradición a la que, quizá por eso mismo, culmina a la vez que alumbra nuevos problemas que enfrentan aquellos que después de él insisten en pensar. Su impronta es notable en pensadores tan dispares como Heidegger y Foucault, Jaspers y Deleuze, Adorno y Klossowski, Bataille y Trías. De igual modo, en nuestro ámbito su obra es reflexionada cada vez más y desde distintas perspectivas. Nietzsche es también, y no está de más recordarlo, uno de los últimos filósofos cuyo destino, por su trágica probidad, nos conmueve.
Tiene razón Lizbeth Sagols al caracterizar la lectura de las páginas nietzscheanas como el ingreso a un laberinto. Éste, agregamos nosotros, no está habitado por un Minotauro hastiado y olvidado casi hasta de sí mismo, cuyo único anhelo es, como nos hace suponer Borges, que Teseo apresure su llegada, sino que se encuentra inundado por una zarabanda de corrientes encontradas cuyas fuerzas tejen el arte terrible de iluminar lo que siempre se nos escapa: el juego divino del devenir que rompe el silencio eterno del caos primordial formando órdenes en uno de los cuales, al menos, aparecen, como excepción entre las excepciones, lo orgánico y la conciencia. ¿Cómo aceptar la necesidad del devenir y el azar de sus manifestaciones? ¿Cómo pensar lo que es sin cubrirlo con determinaciones meramente humanas? ¿Cómo pensar y asumir lo humano en relación con el devenir sin privarlo de una cierta distinción que le permita hacerse cargo de sí mismo, es decir, como diría Hölderlin, apoderarse de su azar y ser dueño de su destino? Éstos son, ásperamente dichos, algunos de los problemas que se exploran en las corrientes laberínticas del pensamiento de Nietzsche y que, para dificultarlos aún más, éste forjó desde su multiplicidad temperamental abriendo distintas perspectivas sobre ellos. En este sentido se puede decir del autor de El viajero y su sombra lo mismo que él nos dice en uno de sus múltiples enfrentamientos con Sócrates.
En su persona convergen las direcciones de las más opuestas reglas filosóficas, que son, en suma, las reglas de los diferentes temperamentos, fijadas por la razón y el hábito y que apuntan a la dicha de vivir y al goce que se encuentra en su propio yo; de donde se podrá concluir que lo más original en Sócrates fue su participación en todos los temperamentos.1
Esta formulación del problema Sócrates cuestiona, por cierto, la opinión de Lizbeth Sagols de que a aquél, Nietzsche, después de su esperanza en el filósofo-músico de El nacimiento de la tragedia, lo reduce cada vez más a un “racionalismo simplista”.
Nietzsche, al igual que Sócrates, no escinde la vida del pensar: los acerca hasta desgarrarse por su diferencia y, por paradójico que parezca, sólo así los enlaza auténticamente buscando la linterna que le permita encender las grandes cuestiones éticas. Así, Nietzsche, como nos dice él mismo en uno de sus fragmentos póstumos, se convierte en moralista; no en un predicador de la moral, sino en alguien que la considera problemática, “como un signo de interrogación” y por lo cual él mismo se convierte en un ser problemático.2 Desde aquí se trazan sus laberintos éticos y desde aquí se vuelve pertinente la pregunta: ¿ética en Nietzsche?
Lizbeth Sagols se atreve a correr el riesgo de zambullirse en las aguas desbordadas del pensamiento nietzscheano pero no lo hace desprotegida del todo. Se lanza con la certeza de que este pensamiento no deja de ser un universo atravesado de principio a fin por su amor a la vida. Hay, de acuerdo con ella, una constante que Nietzsche experimenta en sus distintas posibilidades: la recuperación de la inmanencia para, desde ésta y en ésta, elevar al hombre a nuevas formas de vida. “Mil senderos existen —dice Zaratustra— que aún no han sido recorridos: mil formas de salud y mil ocultas islas de la vida. Inagotados y no descubiertos continúan siendo para mí el hombre y la tierra del hombre”.3 Sin embargo, para Sagols, no todos los senderos por recorrerse valen por igual; por lo tanto, es necesario reflexionarlos —valorarlos y criticarlos— en lo que tienen de anuncio afirmador (sí) o de decadencia(no). Es decir, ella realiza su travesía por la obra del pensador trágico no con el afán de obtener el o los conceptos de ética en Nietzsche sino para descubrir los elementos que permitan fundar una gaya ética. Ésta es una intuición nacida del propio Nietzsche que ahora vuelve a él para deslindar sus fundamentos.
La perspectiva —nos dice— desde la cual abordaremos el contraste entre el “sí “ y el “no” es la perspectiva ético-ontológica. Según nuestra comprensión, la vida ética implica necesariamente el conflicto o la alternativa entre dos opciones distintas: entre “lo mejor” y “lo no mejor”, y esta alternativa se da gracias a que el ser mismo del hombrees conflicto entre lo real y lo posible. Entre necesidad y libertad [...] y entre individuo y comunidad o soledad y comunicación. O sea que a la ética le es tan esencial la libertad como el reconocimiento del carácter comunitario del hombre” (p. 25).
Para Sagols, la ética es identificable al eros platónico y por ello no puede aclararse más que desde “una comprensión ontológica-dialéctica”: la raíz del conflicto ético está en el ser mismo del hombre de tal modo que aquél no se muestra sólo en la necesidad de elegir entre las alternativas sino, sobre todo, constituyendo una tensión insoluble que es la que nos decide y desde la cual decidimos. No deja de ser provocadora y sugerente esta propuesta de volver a Platón para pensar desde él al más antiplatónico de los pensadores del siglo XIX.
El sí que anuncia la posibilidad de dignificar la vida desde su propia presencia se inicia con la primera gran obra de Nietzsche: El nacimiento de la tragedia. Aquí, Apolo, resistiendo a Dionisio, es impulso al auto conocimiento y a la afirmación individual mesurada, o sea, a la constitución autónoma y responsable de sí mismo.
Luego vienen Humano, demasiado humano, Aurora y La gaya ciencia. Para el propio Nietzsche, la época en que escribió estas obras fue de una intensa crisis en donde su espíritu se posesionó de sí mismo, inició su campaña contra la moral de la renuncia y culminó —vislumbrando ya a Zaratustra— con un profundo sí desde su unidad de cantor, caballero y espíritu libre. Así, para la autora del libro que comentamos, estas obras en su conjunto conforman una crítica radical a la moral tradicional considerada como hipócrita y decadente y, a la vez, despejan el horizonte para volver a pensar el problema del bien y del mal.
En Así habló Zaratustra —esa obra maestra del pensar, ese enigma que se ahonda cuanto más se penetra en él— Nietzsche propone al sí-mismo; al cuerpo como fundamento ontológico del hombre. El cuerpo es eticidad: no puede ser sino en lucha consigo mismo para afirmar, formando, algunas de sus tendencias. De su propia guerra, de su ser el que manda y el que obedece, el que conduce y lo conducido, el cuerpo se crea a sí mismo como creador y valorador. “El sí-mismo creador se creó para sí el apreciar y el despreciar, se creó para sí el placer y el dolor. El cuerpo creador se creó para sí el espíritu como una mano de su voluntad”.4 El sentido del cuerpo es elevarse sobre sí mismo montado en sus propias virtudes volviéndose dueño de ellas. De este modo, el individuo creador se da un mundo. No obstante, no deja de estar consciente de que la vida ética es siempre una transmutación perecedera; una forma de vida creada a partir de conquistar y afirmar el complejo de instintos constitutivos y, por lo tanto, representa la imposibilidad de vivir identificándose totalmente con éstos. En el darse forma radica la afirmación de la vida ética que se sabe juego sin más justificación que ella misma. Por esto, para nosotros, sí es posible hablar de una ética trágica en la transformación del espíritu en niño: la afirmación de la vida se convierte en una constante interrogación en la cual, sin embargo, no se puede dejar de crear la verdad propia.
Por su parte, Sagols, aceptando la dimensión creadora del individuo, no deja de hacer notar que éste está limitado éticamente al no conseguir ver la necesidad de los otros, con lo cual su propia individualidad ética se ve afectada. Estos límites se estrechan aún más en las consideradas por ella obras decadentes de Nietzsche. En ellas encuentra posturas irreconciliables con toda ética. Sin embargo, nos dice la propia autora, Nietzsche asume el nihilismo no para quedarse en él, sino para experimentar sus abismos y poder así, quizá, proyectar de nuevo el ascenso afirmativo. Éste era, tal vez, el esfuerzo que planeaba realizar en el que, al final de su vida lúcida, anunciaba como su obra fundamental: La voluntad de poder. Ensayo de una transvaloración de todos los valores, y de la cual nunca sabremos con seguridad cuáles, de entre la inmensa cantidad de notas póstumas de Nietzsche, estaban consideradas por éste para formar parte de la mencionada obra. Lo cual, por supuesto, no les quita el carácter de imprescindibles.5 En algunas de ellas, así como en el dualismo apolíneo-dionisíaco y en la elevación creadora del individuo de Zarastustra, Lizbeth Sagols encuentra el germen de una gaya ética. “Ésta consistiría, básicamente, en el ejercicio alegre, feliz, de la libertad, afirmador de la vida en general y de la ‘elevación’ del individuo, con todas sus contradicciones” (p. 41). Pero esta gaya ética sólo está anunciada; faltan los matices que le delinien con claridad el rostro.
En uno de los epígrafes iniciales de su libro, Lizbeth Sagols nos recuerda las palabras de Zaratustra al despedirse de sus discípulos al final de la primera parte: “Ahora os ordeno que me perdáis a mí y que os encontréis a vosotros [...]”.6 Hay, pues, que abandonar o al menos alejarse del laberinto. El germen vivo que intuye propiamente a la gaya ética y los conceptos que permitan conocerla será una buena manera de hacerlo.
Notas
^ 1. Friedrich Nietzsche, “El viajero y su sombra”, en Obras completas I. Buenos Aires, Aguilar, 1966, parág. 86, p. 589.
^ 2. Cf. F. Nietzsche, Obras completas XIII. Buenos Aires, Aguilar, 1957, p. 126.
^ 3. F. Nietzsche, Así habló Zaratustra. Madrid, Alianza, 1981, p. 121.
^ 4. Ibid., p. 61.
^ 5. Cf. Felipe Martínez Marzoa, Historia de la filosofía 2. Filosofía moderna y contemporánea. Madrid, Istmo, 1984, pp. 376-377.
^ 6. F. Nietzsche, Así habló Zaratustra, op. cit. p. 123.





