[Publicado en: Borja García Ferrer (ed.), Crítica y resistencia. Legados de Bolívar Echeverría frente a la crisis civilizatoria, Granada, Editorial Universidad de Granada, 2024, pp. 301-315.]
Densidad ausente
Presentismo y mercantilización de la historia
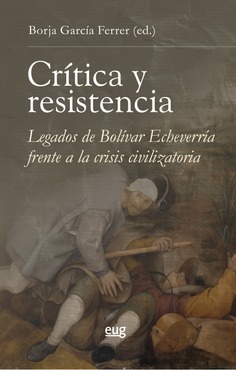 En Febrero de 2019 el historiador y periodista Eric Alterman publicó en The New Yorker un artículo llamado «El declive del pensamiento histórico», en el que con preocupación refiere la disminución constante de los graduados en historia en diversas universidades estadounidenses a partir de la crisis económica de 2008, pero con particular fuerza desde 2011 (Alterman, 2019). Este declive, sin embargo, no es nuevo; comenzó hacia finales de la década de los años sesenta del siglo pasado. El historiador Benjamin M. Schmidt ha demostrado que desde mediados del siglo XX, el periodo que va de 1969 a 1985 había sido, hasta años recientes, el de mayor declive de esta profesión en aquel país. No obstante, a partir de 2008 el índice de graduados en historia es el menor desde 1950 (Schmidt, 2018).
En Febrero de 2019 el historiador y periodista Eric Alterman publicó en The New Yorker un artículo llamado «El declive del pensamiento histórico», en el que con preocupación refiere la disminución constante de los graduados en historia en diversas universidades estadounidenses a partir de la crisis económica de 2008, pero con particular fuerza desde 2011 (Alterman, 2019). Este declive, sin embargo, no es nuevo; comenzó hacia finales de la década de los años sesenta del siglo pasado. El historiador Benjamin M. Schmidt ha demostrado que desde mediados del siglo XX, el periodo que va de 1969 a 1985 había sido, hasta años recientes, el de mayor declive de esta profesión en aquel país. No obstante, a partir de 2008 el índice de graduados en historia es el menor desde 1950 (Schmidt, 2018).
Para Alterman este declive es peligroso por sus efectos políticos. Argumenta que una nación de ciudadanos sin conocimientos de historia puede demandar ser dirigida por charlatanes xenófobos, con lo que aludía concretamente a la para entonces plausible reelección del Presidente Donald Trump. Obviamente, este argumento es una variante limitada de la manida sentencia de que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.
En otra parte del mundo, poco más de tres meses después de aquel artículo, la historia comenzó a padecer una situación igualmente adversa. En Mayo de 2019, el Consejo Nacional de Educación de Chile volvió optativa la asignatura de historia en el tercer y cuarto año de Enseñanza Media para convertir en obligatoria otra llamada Educación Ciudadana. El Premio Nacional de Historia 2006 de aquel país, Gabriel Salazar, al igual que otros académicos e intelectuales chilenos, objetó la medida por considerar que de concretarse impediría al ciudadano deliberar por sí mismo para producir mandatos ciudadanos. En otras palabras, una agenda ciudadana genuina vendría del conocimiento de su historia, «con capacidad crítica», y no que el ciudadano repita «como papagayo» lo que legalmente le dicen son sus derechos (Salazar, 2019).
Lo sucedido en Estados Unidos y Chile son ejemplos de una tendencia bastante extendida en el mundo. Alterman la explica como resultado del interés que los financiadores de las universidades privadas tienen por carreras STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). De aquí que a menudo las políticas públicas con respecto a la educación en general y a la historia en particular obedezcan a este sesgo de la lógica económica. En casos como el mexicano, estas incluyen estudios sobre las carreras mejor pagadas para incidir en la decisión vocacional de los estudiantes que desean insertarse en el mercado laboral, con lo que se alientan carreras científicas y de atención social sin consideración alguna a profesiones como la historia, la filosofía o la literatura. Esta «preferencia», claramente inducida, no puede pasar inadvertida, pero quizá tampoco se explique del todo debido a la sola consideración de la variable económica señalada.
En su defensa de la historia ––y sus profesionales––, tanto el historiador estadounidense como el chileno aluden a la utilidad de esta como fundamento de una ciudadanía responsable que tome decisiones electorales informadas, sensatas y cabales, o bien, que le ayude a deliberar para generar «mandatos ciudadanos». Más allá de si se está de acuerdo con ellos hay que subrayar la inmediatez de la utilidad que le atribuyen. Alterman escribió aquel artículo teniendo como horizonte las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020 y Salazar para refrendar un concepto que en muchos sentidos carece de tiempo y espacio: la ciudadanía. En su defensa, ambos historiadores traen a la palestra una íntima vinculación entre historia e inmediatez que al parecer se asume como natural y necesaria pero que no lo es.
Tal vinculación es lo que llevó a los historiadores Jo Guldi y David Armitage a escribir y publicar su libro The History Manifesto en 2014. El suyo es un alegato en favor de la historia a partir de lo que ella aporta desde una perspectiva de «larga duración», principalmente, las posibilidades de futuro que están en juego en el tiempo presente, a pesar de que la situación actual parezca reducirlas enormemente frente al cambio climático, la gobernanza y la desigualdad, que son los temas que a su juicio requieren ser pensados seriamente desde el ámbito de la historia.
Reapropiándose de la máxima de Marx y Engels sobre el fantasma que recorría Europa a mediados del siglo XIX, estos autores sostienen que ese fantasma ahora se llama «cortoplacismo». Afirman que desde la década de los años ochenta del siglo pasado, toda política, incluida la económica, se decide en función de plazos muy cortos, sea en aras de una ganancia exorbitante o sea por las necesidades de legitimidad que la vida democrática y autoritaria de distinto signo pretenden. Sostienen que esta exigencia de resultados inmediatos no sólo va en detrimento de una reflexión sobre el futuro sino que contribuye a alimentar las inercias que actualmente en la vida social se presentan como indefectibles.
El «cortoplacismo» adquiere en el ámbito de la historia ––la que sus profesionales hacen y difunden–– un sesgo particular en favor de lo que los autores llaman «microhistoria». Este último concepto lo usan como sinónimo de especialización sin ubicarlo historiográficamente. Centran la diferencia entre esta y la «larga duración» en el lapso temporal del que se ocupa cada una de ellas: la primera, un par de años o si acaso una década, o bien, décadas e incluso siglos la segunda. Esta diferencia les es útil para destacar el abandono del espacio público por parte de los historiadores.
Para Guldi y Armitage, el hecho de que otros especialistas, principalmente economistas y políticos, ocupen dicho espacio, contribuye al predominio del «cortoplacismo». A su parecer, si los historiadores hubiesen permanecido actuando en el espacio público, los discursos sociales que lo cruzan no adolecerían de la narrativa de lo inevitable que actualmente se padece en el mundo. Al especializarse, los historiadores perdieron la conexión con el público en general, abandonando el lenguaje común en favor de uno altamente técnico y rebuscado, propio para discutir entre colegas, reivindicar el mérito de la especialización, pero no para comunicarse con la sociedad en general. Sitiados en las universidades, sometidos a una competencia despiadada que agudiza la especialización, el historiador parece destinado, por lo menos, al ostracismo. Tal vez sea esta condición la que explique de mejor manera el declive del pensamiento histórico apuntado por Alterman, e incluso ponga en cuestión el optimismo de Salazar. Ni más graduados en historia ni su enseñanza, fundamentada en una excesiva especialización, podrían contribuir a inhibir la demanda de xenófobos racistas en el poder de una sociedad ni tampoco sería de mucha ayuda para la construcción de una agenda ciudadana.
Con el objetivo de revertir esta situación, los autores del Manifiesto por la historia, convocan a la creación de un «pasado público» que vuelva a articular el quebrado vínculo entre historia y espacio público. Entiéndase que Guldi y Armitage no proponen la desaparición de la «microhistoria»; lo que sí objetan es el abandono del espacio público por parte de los historiadores profesionales. Esta es su preocupación y aquella su propuesta.
Argumentan, para ello, que hay una exigencia de renovación para el discurso histórico que sólo puede satisfacerse desde la «larga duración». En ella ven la posibilidad que le está negada a la «microhistoria». No se trata de dos modos excluyentes e incompatibles, sino que solamente en uno de ellos la articulación es posible. Obvia decir que su llamado no es novedoso. En realidad, da voz a una tendencia que ya está presente entre algunos historiadores y que viene a sumarse a una que ya se ejerce en otras disciplinas como la biología, la arqueología, la climatología y la economía. Esto incluye desde organizaciones como la Long Now Foundation del ciberutopista Stewart Brandon, que busca promover la conciencia de términos temporales más amplios, hasta formas de escribir historia que incluyen la Gran Historia, esos relatos que se remontan hasta el origen del universo; la Historia Profunda, que quiebra la frontera entre la prehistoria e historia, al narrar el pasado desde hace aproximadamente 40 mil años; y la Historia del Antropoceno, ese periodo en que los seres humanos se constituyen en un actor colectivo lo suficientemente poderoso para afectar el medio ambiente a escala planetaria (Guldi et al., 2016: 161).
La factibilidad de estas nuevas formas de escritura de la historia reside en el cúmulo de datos accesibles y manipulables que actualmente existen gracias a la tecnología. Para los autores de este manifiesto, el Big Data facilita hoy día estas aproximaciones de «larga duración». Dado que ahora, gracias a herramientas digitales con motores de búsqueda, es posible saber exactamente la cantidad de veces que una palabra o concepto aparece en la ingente cantidad de documentos que «conlleva cualquier mirada internacional comprensiva en este sobredocumentado siglo XXI» (Guldi et al., 2016: 167), pueden construirse panoramas estadísticos de largo plazo que, al expresarse en gráficas, facilitan la percepción de tendencias crecientes o decrecientes cuyas «nuevas» connotaciones permiten otras explicaciones.
En la propuesta de estos historiadores hay un excesivo localismo centrado en Estados Unidos, pero además, adolece de cierta ingenuidad en torno a la tecnología, sus usos, sus potencialidades y sus resultados. Como lo ha demostrado la matemática Catherine O'Neil, gran parte del Big Data tiende a lo que llama Armas de Destrucción Matemática por su opacidad, escala y daño. Operan con algoritmos que están diseñados para aumentar la desigualdad social y diezmar la democracia (O'Neil, 2018). Su argumento central es que, en parte, el Big Data se hace por impulso de intereses económicos y políticos que en su urgencia por medir y obtener beneficios rápidos incurren en severos errores de medición que no siempre son corregidos por los programadores. En otras palabras, detrás de la aparente imparcialidad de los datos que arroja el Big Data hay una parcialidad ––en el mejor de los casos inocente, en el peor deliberada–– que se reproduce en espiral, casi automáticamente (son lo que ella llama bucles de retroalimentación perniciosos), teniendo severas consecuencias en la vida social. La matemática advierte que la exigencia fundamental con la que deberían operar los científicos de datos ––investigar, hacer un modelo, retroalimentar el modelo con las desviaciones que su operación demuestra, corregirlo, volver públicos tanto el modelo como los resultados–– es para la economía y los políticos un requisito prescindible. Esta discusión, sumamente importante para una época como la nuestra, es por completo ignorada por Guldi y Armitage.
Evidentemente, al abogar por la relación entre Big Data e historia, los autores del Manifiesto por la historia insisten en la necesidad de contextualizar los datos que se obtienen. Sin embargo, lo que O'Neil advierte es que lo importante es el contexto en el que se formulan los algoritmos que alimentan sus resultados. Por el contrario, Guldi y Armitage los asumen como datos objetivos cuya interpretación depende del contexto desde el que se les interpreta. Este punto de partida es el que les lleva a postular para la historia el papel de «árbitro» capaz de desterrar el prejuicio y restablecer el consenso de lo posible, y que al hacerlo, «abra un futuro y un destino más amplios para las civilizaciones modernas» (Guldi et al., 2016: 162), frente a lo que consideran las tres «mitologías» fundamentales de nuestra época ––el clima, la gobernanza y la desigualdad––, en las que hay que dirimir lo posible y factible de lo meramente imaginario o hipotético. Para ellos, dicho «arbitraje» no es posible desde las explicaciones reduccionistas del pasado, ofrecidas sobre todo desde el «cortoplacismo», que las presentan como problemáticas de pesadilla, inevitables, con desenlaces apocalípticos, ante las cuales no se puede hacer gran cosa. De allí su condición «mitológica».
Importa aquí destacar las problemáticas referidas por estos historiadores. Aunque se esfuerzan por ponerlas en el mismo rango, un somero análisis descubre que las discusiones sobre la gobernanza y la desigualdad mundiales no tienen el sesgo apocalíptico que sí tiene el cambio climático. Compárese, por ejemplo, los informes del Grupo lntergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y los trabajos sobre la desigualdad de Angus Deaton (2015), Anthony B. Atkinson (2016), Branko Milanovic (2017), e incluso, el de Thomas Piketty (2014), para darse cuenta de ello. Cuando Guldi y Armitage afirman que se necesita desterrar el prejuicio, restablecer las fronteras de lo posible y abrir un futuro y destino más amplios para las civilizaciones modernas, están aludiendo principalmente a la acelerada variación global del clima en la tierra. El esfuerzo de estos historiadores por ofrecer desde su disciplina una respuesta posible a una situación apremiante les impulsa a buscar en el pasado estrategias y acciones de comunidades que enfrentaron con relativo éxito una amenaza similar. En este sentido, comparten con muchos otros historiadores un notable y quizá hasta infundado optimismo.
En efecto, cuando a los historiadores se les pregunta sobre el cambio climático, suelen responder que en el pasado no pocas sociedades humanas ya han enfrentado exitosamente circunstancias similares, que las estrategias adaptativas son infinitas, y que, por lo tanto, la amenaza actual habrá de superarse de una u otra manera. Con ello, no sólo pretenden rescatar experiencias sino infundir confianza en medio de las tendencias apocalípticas que la ciencia ficción difunde insistentemente hoy día.
Pero el ánimo optimista no necesariamente se corresponde con los datos de la realidad. La dimensión, alcance, profundidad y generalidad del desastre que se prevé no tiene parangón en la historia humana ni la humanidad había contado con tantos recursos científicos y tecnológicos para ser consciente de ello. Hay motivos más que suficientes para hacer sonar las alarmas de acuerdo con los informes del Grupo lntergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, El cambio climático de 1,5° (IPCC, 2018) y El cambio climático y la tierra (IPCC, 2020). Estas alarmas anuncian para la humanidad el futuro pero por el «lado malo», no como una utopía ni como la promesa de un proyecto político plausible, ni mucho menos como una redención, sino como un cataclismo inminente para una amplia mayoría de ella, no sólo para tal o cual sociedad ni para tal o cual cultura. De manera un tanto extraña, el futuro se nos presenta ahora como algo olvidado cuya súbita aparición nos toma por sorpresa con el rostro más terrible que se pueda imaginar. Este hecho en cierto sentido puede interpretarse como un síntoma más del declive del pensamiento histórico.
Como se sabe, la moderna filosofía de la historia establecía un vínculo indisoluble entre pasado, presente y futuro. Heredera de formas teológicas de explicación de la vida humana, obligada por la necesidad de la modernidad de darse a sí misma un discurso histórico propiamente humano, se esforzó por mostrar la unidad indisoluble entre historia y futuro (Lowith, 2007). Pese a su aproximación crítica a las para entonces formas tradicionales de hacer y pensar la historia y las sociedades de su época, en estas filosofías, con sus variantes y matices (Leyes de la Naturaleza o despliegue de la Razón principalmente), la vida humana aparecía como un sendero a recorrer iluminado por una promesa a la que inevitablemente se llegaría en algún momento. Incluso, cuando la idea de progreso, como transformación infinita que siempre apuntaba a la mejoría, sentó sus reales, el futuro social y colectivo prometedor formó parte central e ineludible de las reflexiones de los filósofos de la historia.
Esta indisoluble unidad entre pasado, presente y futuro, anidó y enquistó en los Estados nacionales. Sus narrativas la enfatizaron como muy otras pocas cosas. En el «mejor» de los casos, desembocaron en la configuración de identidades esenciales que atravesaban los siglos; en el peor, oprimieron con saña la diversidad y la diferencia, amparándose en la necesidad y pertinencia del único camino posible a recorrer, usando el sacrificio permanente del presente como herramienta para llegar al lugar prometido indiscutido, e incluso, expurgaron del pasado todo cuanto no avalara ese camino. Al parecer no hubo una sola nación o imperio moderno que no tuviera una idea unitaria y absoluta de futuro y que no la usara para justificar el actuar de sus élites políticas o económicas, en el mejor y peor de los sentidos por igual. Pero quizá fue la Guerra Fría la que logró subsumir todos los futuros nacionales a una disyuntiva colectiva futura que, como bien se sabe, se planteó en términos de una lucha entre las libertades individuales y la democracia que terminaría con el totalitarismo, particularmente comunista, y una sociedad socialista igualitaria que pondría fin a la opresión capitalista (Fontana, 2011 : 179–187).
Sin embargo, lo que sorprende es que esta unidad indisoluble entre historia y futuro haya prácticamente desaparecido en las últimas décadas después de haber estado presente por tanto tiempo. El fin de la Guerra Fría no solamente trajo consigo las conocida proclama del «fin de la historia» (Fukuyama, 1992) sino al parecer lo que varios historiadores y filósofos de la historia como, por ejemplo, Manuel Cruz (2002), Josep Fontana (2011), Enzo Traverso (2018) y otros han llamado «presentismo», «ensanchamiento del presente» o «estallamiento del presente». Lo distintivo de esta situación es el predominio de este sin puentes ni consecuencias hacia el pasado o hacia el futuro, no se diga ya hacia los otros seres humanos con los que se convive. Quizá sea la publicidad, ese lenguaje omnímodo, la que mejor expresa esta situación. Cuando esta se refiere a la tecnología, insiste en que el «futuro ya está aquí», como si se diera por sentado que se ha llegado al punto máximo de desarrollo e insinuando que lo que vendrá serán mejoras, afinaciones, pero no transformaciones de este futuro que ya es nuestro presente. En otro registro pero en el mismo sentido, el «presentismo» al que aluden estos historiadores y filósofos de la historia es esta suposición de que los proyectos más valiosos de futuro alguna vez pensados (democracia, desarrollo tecnológico, salud, educación, etcétera) ya se han realizado o están en vías de realizarse. Aun la ciencia ficción parece haber dado un giro en el mismo sentido al abandonar en sus narrativas los viajes al futuro para insistir en la posibilidad de realidades simultáneas que darían lugar a presentes alternativos.
El «estallamiento del presente», además, tiene otra característica que puede plantearse de la siguiente manera. Esta situación, en la que el presente carece de lazos con el pasado y el futuro, es el resultado, el promotor, y facilita a la vez la mercantilización de la historia. En efecto, el declive del pensamiento histórico no viene solamente de la caída del índice de los graduados en historia ni de la inducción hacia las carreras STEM ni de la falta de financiamiento para profesiones como la historia, la filosofía o la literatura ni de la especialización ni del «cortoplacismo», sino también de la proliferación de historias hechas para satisfacer la curiosidad, pasar el rato, emocionarse, desbocar la imaginación sin mayor consecuencia social que la adquisición del último celular de moda o la computadora más poderosa y nueva que caducará rápidamente. Películas, series, documentales, revistas, libros de difusión, blogs, videoblogs, programas de radio, podcast, historietas, etcétera, inducen a una percepción errónea de que ahora hay más historia que nunca al alcance del público. Esta percepción se acrecienta con la industria del turismo, por ejemplo, con estrategias como la de Pueblos Mágicos en México o los guías de turistas que cumplen con la función de informar y contar historias a partir de un guión preestablecido (Pérez et al., 2019).
Quizá el ejemplo más elocuente en este sentido sea lo que ha hecho la empresa History Channel con programas como Pawn Stars o American Pickers. El primero de ellos lleva ya 15 temporadas. En 2011 alcanzó una audiencia de 7.6 millones de televidentes, una cifra impensable para cualquier estudio de historia, sea de «larga duración» o «microhistoria». El segundo programa lleva ya 19 temporadas, con una audiencia de 3.1 millones de televidentes, ascendiendo en su mejor capítulo a los 5.3 millones. Con sus cápsulas de 20 minutos, ambos programas están por encima en audiencia de series como Games of Turones, que en su primera temporada alcanzó los 2.5 millones de espectadores y 9.3 online y repeticiones (Fernández, 2018). Rick Harrison, uno de los protagonistas de la primera serie, resume la clave del éxito: logran transmitir, de manera no tradicional, saberes y pasiones para todo el mundo. «A la gente le encanta aprender sobre historia pero no a través de un profesor. En nuestro programa la historia se vuelve divertida» (Fernández, 2018). Hay que agregar que este juicio sobre lo divertido excluye también a los libros de historia. Y esta tendencia va en aumento. En Junio de 2019, la empresa Netflix anunció la producción de una serie animada sobre los mayas realizada por el cineasta mexicano Jorge R. Gutiérrez, llamada «Maya and the Three», misma que en palabras de Gutiérrez será como un Señor de los Anillos «pero desternillante» (Tlacaélel, 2018). Actualmente, ya se encuentra anunciada como próximo estreno en dicha plataforma.
El programa Pawn Stars es emblemático porque cifra la mercantilización de la historia. En este, la crítica de fuentes se confunde con la verificación de autenticidad de los objetos para establecer el precio adecuado para lo que se vende o se adquiere. A eso se reduce absolutamente todo. Un intercambio de mercancías. Lo que al espectador le queda es el proceso de negociación a partir de un objeto validado como auténtico. Hasta allí la experiencia de la historia que divierte. Puede decirse, entonces, que la historia que se ofrece en este u otros programas, se circunscribe a una experiencia agradable de consumo, bien hecha, pero que difícilmente plantea a su consumidor algo más allá de la experiencia misma de consumir.
Por supuesto, estas series, programas, libros, historietas y demás, son objeto de críticas por sus simplezas, falacias, imprecisiones. Sin embargo, lo cierto es que son un síntoma de la mercantilización de la historia, en la que ya no se trata de estudiarla seriamente ni mucho menos de «pensar históricamente», esto es, considerar los problemas centrales del mundo y de la naturaleza desde las dimensiones temporales que les constituyen, es decir, críticamente, tal y como quería el historiador Pierre Vilar (2004: 67–122), sino de consumir historia. Y como todo consumo dentro de la dinámica del mercado capitalista, es inmediato, carece de profundidad, de pasado y de futuro, no abona en favor de la densidad sino de su ausencia, la superficialidad desechable. Por su extensión y alcance, esta mercantilización de la historia es ya una realidad en el mundo.
Este «ensanchamiento del presente», como emanación de la mercantilización de la historia, ha sido en buena medida el responsable de que el futuro colectivo y social haya desaparecido del horizonte y que la antaño unidad entre historia y futuro no sólo esté quebrada sino que una de las partes haya caído en una suerte de olvido. De aquí que el cambio climático o «ecocidio» sea el modo en que el futuro «se nos aparece» por «el lado malo». Ironías de la vida: lo expulsamos felizmente por habernos defraudado en cuanto a cumplimiento de utopías y por ser el tirano de la diferencia y diversidad, y él, en venganza, regresa como amenaza inminente y global que no puede ignorarse.
Las últimas décadas no han sido de insomnio. Pero lo que se avizora con el cambio climático o «ecocidio» obliga a ello. Los historiadores, al igual que muchos otros humanistas, parecen no tener respuestas claras frente a esta nueva realidad insomne. Las propuestas de Guldi y Armitage están imbuidas en un optimismo endeble. Las nuevas tendencias de la historia ecológica o de larga duración, en efecto, ilustran muchas cosas, pero no son de gran ayuda frente a lo que aún se puede perder. La reducción de la utilidad de la historia a agendas ciudadanas o a guía electoral es insuficiente desde esta realidad, sobre todo porque ella está mediada por su mercantilización. Ante este declive del pensamiento histórico, «el presentismo», la mercantilización de la historia, y el futuro que llega por el «lado malo», ¿qué hacer, particularmente si se es historiador?
En 2015 Roy Scranton publicó su libro Learning to Die in the Anthropocene. Su arco vital, que le llevó de ser soldado estadounidense (2002–2006) que combatió en Irak a Doctor en Literatura Inglesa por la Universidad de Princeton, le dio una perspectiva peculiar sobre el Antropoceno. Su perspectiva no es optimista: «We are fucked. The only questions are how soon and how badly». A su juicio, el desastre es inevitable. De su experiencia militar, en la que la muerte siempre fue una posibilidad real que en su caso no se cumplió, extrae la idea de aprender a morir. Afirma:
Learning to die as individual means letting go of our predispositions and fear. Learning to die as a civilization means letting go this particular way of life and its ideas of identity, freedom, success, and progress. These two ways of learning to die come together in the role of the humanist thinker: the one who is willing to stop and ask troublesome questions, the one who is willing to interrupt, the one who resonates on other channels and with slower, deeper rhythms (Scranton, 2015: 24).
Alterman, Salazar, Guldi, Armitage, etcétera, pertenecen al primer derrotero planteado por Scranton. Su actuar, sus preguntas, su enjundia, su defensa de la historia y de los historiadores es de aquilatarse. Sin embargo, el otro derrotero, el del pensamiento profundo, pausado, es menos frecuentado. Sin menospreciar el actuar firme que exige la urgencia del presente, quizá la historia y los historiadores han de hacerse cargo de nuevo, entre otras cosas, de la unidad alguna vez indisoluble que planteó la filosofía de la historia entre historia y futuro, sin por ello caer en sus implicaciones más funestas ni en sus trampas, y lo que es más complicado, hacerlo en medio de un indiscutible declive del pensamiento histórico. ¿Es esto posible?
Antes de trazar una incipiente tentativa al respecto, conviene regresar al vínculo entre historia y futuro. Lejano a estas campanadas apocalípticas de hoy, el filósofo alemán Josef Pieper escribió a mediados del siglo pasado lo siguiente.
...He who philosophizes asks whether this historical happening mens anything over and above the mercy factual, ando what the meaning may be. He is therfore asking a question which is by no means of the past but very much of the present, indeed, of the future: the question of what the historical process is «leading up to» (Pieper, 1999: 40).
El tono de su reflexión y la circunstancia en la que la hace poco tienen que ver con el sentido de urgencia actual, mas por eso mismo, puede afirmarse con cierta seguridad que la historia tiene que ver con el presente y el futuro. Ciertamente fue cómodo hacer como si ese vínculo no existiese, algo de atractivo hubo y hay en esta falta absoluta de densidad que implica el estallamiento del presente, el desfile seductor del pasado vuelto mercancía. Pero el regreso por el «lado malo» del futuro exige percatarse de que, más que cómoda, esta densidad ausente es trágica por no decir cómplice.
Por supuesto, no todo lo que se hace en el campo de la historia forma parte de esta mercantilización. Hay historiadores que resisten a esta tentación. Son marginales en su mayoría. Pero ello no invalida esta tendencia general que parece estar lejos de irse desdibujando. El estudio de la resistencia a esta tendencia así como su avance es algo que desborda estas reflexiones marcadas por la urgencia y necesidad de traer de nuevo a la vista la densidad histórica que el estallamiento del presente nos ha hecho olvidar. No obstante, es necesario plantear alguna posibilidad.
Con frecuencia se afirma que la visión materialista de la historia de Karl Marx puso fin a la moderna filosofía de la historia. Más allá de esta aseveración, que continúa debatiéndose, lo que interesa es advertir que no por eso rompió lanzas con el futuro. Rechazó el «fin de la historia» que podía inferirse de la filosofía hegeliana ––misma que a través de Alexandre Kojeve llegó a Francis Fukuyama (Anderson, 1992) para en cierto modo terminar en el «estallamiento del presente»––, pero sí apuntó hacia el «fin de la prehistoria humana», a constatarse cuando los seres humanos lleguen a ser sujetos de su propia historia (Barros, 2013: 112). En otras palabras, pensaba que el futuro aún estaba en disputa en el presente; dejó de verlo como consumado para concebirlo como el resultado de una lucha de clases en vilo que no podía prescindir de su propia historicidad.
Walter Benjamin entendió muy bien esta veta en sus Tesis sobre la historia. Si bien la reelaboró de un modo peculiar, lo cierto es que no dejó de referirse a ella. Su alegoría del ángel de la historia es del todo comprensible desde esta disputa, que es lo que constituye la historia profunda (Benjamin, 2005: 17–31). A esta no debe confundírsele con la Historia Profunda enunciada por Guldi y Armitage páginas atrás. La conciencia de esta disputa constitutiva de la historia profunda también la tuvo en mente el filósofo ecuatoriano–mexicano Bolívar Echeverría cuando llevó a cabo su crítica de la modernidad realmente existente.
Hay que advertir que este filósofo no teorizó explícitamente sobre esto. Sin embargo, dedicó un estudio muy relevante sobre el materialismo de Marx (Echeverría, 2017: 29–56), con el que llegó a ello. Lo que llama la atención es que si bien a lo largo de su obra no se encuentran referencias explícitas a los conceptos más caros del materialismo histórico que tantas páginas llenaron a lo largo del siglo pasado (García, 2020: 71), de aquel estudio elucida tres ideas que podrían considerarse estratégicas para el historiador contemporáneo que se da de bruces con la situación descrita. No se trata de una metodología ni de una teorización propiamente dicha, sin embargo, resultan muy útiles para afrontar y comenzar a superar el estallamiento del presente y la mercantilización de la historia en la que estamos inmersos.
Bolívar Echeverría afirma que la historia ––su estudio, su elaboración discursiva, sus temas–– debe considerarse como un acto de involucramiento político (Echeverría, 1997: 131). Con ello, se refiere fundamentalmente a dos cosas. Por un lado, a la conciencia de la disputa que constituye la historia profunda de la modernidad capitalista, y por otro, a una decisión consciente del lugar que se ocupa en esa disputa, por supuesto, pero, sobre todo, del que se ocupará a partir de esa consciencia. No se trata de afiliarse a tal o cual partido político, de decantarse por una u otra estrategia coyuntural, inscribirse en esta o aquella corriente, sino de algo más difícil y complejo: percatarse del «instante de peligro», y decidirse frente él, que es lo que demandaba Walter Benjamin.
En este sentido, aunque el filósofo ecuatoriano–mexicano no abordó el tema de la mercantilización de la historia o del «estallamiento del presente», sí detectó tanto la desautorización del Estado por parte de la sujetidad abstracta del Capital ––con todas sus implicaciones, incluidos los saberes modernos, entre ellos la historia–– como la pérdida de la hegemonía de la «alta cultura», esto es, los soportes fundamentales del discurso histórico vigente hasta hace muy poco tiempo (Echeverría, 2006: 15–24). Desde esta perspectiva, la mercantilización de la historia y su consecuente «estallamiento del presente» configuran uno de los «instantes de peligro» frente al cual hay que decidirse. No es cosa menor porque, como se ha intentado señalar, incluso la historia de los vencidos, de los explotados, de los invisibles y ninguneados, corre el riesgo severo de incorporarse sin sobresaltos a ella.
La segunda idea que Echeverría propone es lo que llama una «actitud de sospecha» ante lo hegemónico (Echeverría, 2006: 140). Todo discurso hegemónico suele presentar la descripción y explicación de la realidad sobre la que ejerce su hegemonía como algo «luminoso», sin fisuras, inevitablemente «natural». Echeverría afirma que fue así como se presentaba la ciencia de la economía política que Marx sometió a crítica, demostrando que lejos estaba de ser lo que proclamaba. Por ello hay que reconocer en esta actitud el punto de partida de toda crítica seria, profunda, radical.
Dicha actitud es necesaria frente a la modernidad capitalista. Es lo que para Echeverría diferencia a Marx de Max Weber: uno ejerce la crítica, el otro describe el ethos realista como el único posible dentro del capitalismo. Téngase presente la crítica que le hace a este último: no es lo mismo vivir en el capitalismo que vivir para él. Sospecharlo le llevó a plantear su teoría del cuádruple ethos de la modernidad (Echeverría, 2006: 161–166). Es esta misma «actitud de sospecha» la que obliga a preguntarse sobre esta abundante y extendida presencia de la historia en la vida social contemporánea sin que ello suscite en quienes la consumen esclarecerse sobre el drama de la historia profunda que viven, y por ende, sin compromiso alguno por parte de los individuos sociales con el futuro posible de la humanidad misma. Sorprendentemente, el consumo de historia en nuestra época apunta a deslizarse sobre una cambiante y hasta entusiasta superficialidad.
Junto con el involucramiento político y la «actitud de sospecha» el filósofo ecuatoriano–mexicano destaca la importancia del «indicio» que el historiador Carlo Ginzburg elabora en su «paradigma indiciario» (Gilly, 1995: 73–128). Aunque le reconoce a este historiador el acierto de su paradigma, Echeverría destaca que este ya estaba presente en Marx (Echeverría, 2006: 139). Lo interpreta como la clave de penetración hacia el «otro lado» del relato hegemónico (García, 2020: 73), sin él la «actitud de sospecha» se quedaría solamente en eso, una duda circunstancial, carente de respuesta o efecto, mientras que el involucramiento político de la historia sería un tanto lábil. El indicio, afirma Echeverría, «invita a la interpretación y, antes que nada, a la interpretación de la circunstancia que hace que él deba estar ahí, en lugar o más allá del dato pertinente, supliendo la ausencia o incluso la presencia del mismo» (Echeverría, 2006: 136). Este modo de comprender el indicio es lo que lleva a preguntarse sobre la tecnología y el discurso histórico, pero un sentido distinto al que Guldi y Armitage despliegan. En ellos no cabe la sospecha, sino la utilidad. En cambio, desde esta otra propuesta, hay que preguntarse por aquello que otorga a la tecnología una presencia tan extendida que transforma radicalmente ––y en qué sentido–– ese saber moderno que es la historia. Diríase, pues, que la presencia extendida e indiscutible de la tecnología obliga a la pregunta sobre lo que esta nos dice acerca de su modo específico de existencia antes o a la par de «valorar» su utilidad. No habría que olvidar que la penetración hacia el otro lado del discurso hegemónico implica develación de lo que ese discurso quiere oculto, invisible, olvidado. He aquí por qué a la modernidad capitalista le urge ocultar las Armas de Destrucción Matemática denunciadas por O'Neal exaltando su fría y objetiva utilidad.
En una de sus últimas conferencias dadas en vida, Bolívar Echeverría urgía a elaborar una «perspectiva trasnacional» de los problemas sociales e históricos (Echeverría, 2009). Las perspectivas y discursos nacionales no sólo resultan limitados, cuando no mistificadores, frente a problemáticas globales, sino también frente a una posible universal concreción humana que sustituya a esa que conflictiva y devastadoramente ha otorgado al mundo la modernidad capitalista. El cambio climático o «ecocidio» que ha traído consigo nos coloca frente a la posibilidad de una devastación sin precedentes. La urgencia por detenerlo no debería privarnos de la reflexión profunda sugerida por Scranton, incluso para después de la devastación en caso de que se llegue a consumar. Seguir siendo el ángel de la historia que intenta plegar sus alas frente al viento huracanado del progreso es la única manera de dar cuenta de la historia profunda en la que estamos actuando incluso sin conciencia de ello. Es esta densidad la que hay que recuperar, contar, para ahora y para después. Ella es la que posibilita el escape de la mercantilización de la historia. De lo contrario seguiremos siendo los espectadores de una superficialidad pirotécnica arrobadora. Entre otras cosas, en eso ayuda la obra de Bolívar Echeverría, y de muchos otros, por supuesto.
Bibliografía
Alterman, Eric (2019). The decline of historical thinking. The New York Times. Recuperado de: https://www.newyorker.com/news/news-desk/the-decline-of-historical-thinking [Consultado el 10 de febrero de 2019].
Anderson, Perry (1992). Los fines de la historia. Barcelona: Anagrama.
Atkinson, Anthony B. (2016). Desigualdad. ¿Quépodemos hacer? México: FCE.
Barros, Israel Sanmartin (2013). El fin de la historia en Hegel y Marx. História da Historiografia, 6/12, 100-118.
Schmidt, Benjamin M. (2018). The History BA since The Great Recession. The 2018 AHA Majors Repon». Perspectives in History. The newsmagazine o f the American Historical Association. Recuperado de: https://www.historians.org/publications-and-directories/perspectives-on-history/december-2018/the-history-ba-since-the-great-recession-the-2018-aha-majors-report [Consultado el 20 de febrero de 2019].
Benjamin, Walter (2005). Tesis sobre la historia y otrosfragmentos. México: Contrahistorias/La otra mirada de Clío.
Cruz, Manuel (2002). ¿Hacia dónde va el pasado? Barcelona: Paidós.
Deaton, Angus (2015). El Gran Escape. Salud, riqueza y los orígenes de la desigualdad. México: FCE.
Echeverría, Bolívar (2017). El discurso crítico de Marx. México: FCE/Ítaca.
______________(1997). Las ilusiones de la modernidad. México: UNAM/El Equilibrista.
______________(1998). Valor de uso y utopía. México: Siglo XXI.
______________(2006). Vuelta de siglo. México: ERA.
Fernández, Alberto (2018). El auge de los realices con larga historia. Noticias. Recuperado de: https://noticias.perfil.com/noticias/general/2018-07-25-el-auge-de-los-realities-con-larga-historia.phtml [Consultado el 3 de Noviembre de 2019].
Fukuyama, Francis (1992). El fin de la historia y el último hombre. México: Planeta.
Fontana, Josep (2011). Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945. Barcelona: Pasado y Presente.
Lowith, Karl (2007). Historia del mundo y salvación. Los presupuestos teológicos de la filosofía de la historia. Buenos Aires: Katz.
García Venegas, Isaac (2020). La historia, El capital y el ethos barroco. Una aproximación a la mirada histórica de Bolívar Echeverría. Revista Ciencias Sociales, 42, 65-77.
Gilly, Adolfo Marcos y Ginzburg, Cario (1995). Discusión sobre la historia. México: Taurus.
Guldi, Jo y Armitage David (2016). Manifiesto por la historia. Madrid: Alianza.
IPCC (2018). El cambio climático de 1,5°. Informe especial del IPCC sobre los impactos del calentamiento global de 1,5°C con respecto a los niveles preindustriales y las trayectorias correspondientes que debe- rían seguir las emisiones mundiales de gases efecto invernadero, en el contexto del reforzamiento de la respuesta mundial a la amenaza de cambio climático, el desarrollo sostenible y los esfoerzos por erradicar la pobreza. Resumen para responsables de políticas. Ginebra: PNUMA.
_______________(2020). El cambio climático y la tierra. Informe especial del IPCC sobre el cambio climático, la desertificación, la degradación de las tierras, la gestión sostenible de las tierras, la seguridad alimentaria y los flujos de gases de efecto invernadero en los ecosistemas terrestres. Resumen para responsables de políticas. Ginebra: PNUMA.
Milanovic, Branco (2017). Desigualdad mundial. Un nuevo enfoque para la era de la globalización. México: FCE.
O'Neil, Cathy (2018). Armas de destrucción matemática. Cómo el Big Data aumenta la desigualdad y amenaza la democracia. Madrid: Capitán Swing.
Pérez Montfort, Ricardo y de Teresa, Ana Paula (2019). Cultura en venta. La razón cultural en el capitalismo contemporáneo. México: Debate.
Piketty, Thomas (2014). El capital en el siglo XXI. México: Fondo de Cultura Económica.
Pieper, Josef (1999). The End ofTime. A meditation on the Philosophy of History. San Francisco: lgnatius Press.
Salazar, Gabriel (2019). Al eliminar Historia se busca desempoderar al ciudadano. Revista de Frente Independiente!Autónoma/Latinoamericanista. Recuperado de: http://revistadefrente.d/gabriel-salazar-al-eli-minar-historia-se-busca-desempoderar-al-ciudadano/ [Consultado el 6 de junio de 2019].
Tlacaélel (2018). Netflix apuesta por serie de los mayas al estilo 'El señor de los anillos'. Tuul. Recuperado de: https://tuul.tv/es/cultura/netflix-apuesta-serie-los-mayas-al-estilo-senor-los-anillos [Consultado el 6 de febrero de 2020].
Traverso, Enzo (2018). Marx, la historia y los historiadores. Nueva sociedad, 277. Recuperado de: https://nuso.org/articulo/marx-la-historia-y-los-historiadores/ [Consultado el 2 de Noviembre de 2018].
Scranton, Roy (2015). Learning to Die in the Anthropocene. Reflections on the End ofa Civilization. San Francisco: City Lights Books.
Vilar, Pierre (2004). Memoria, historia e historiadores. Granada: Universidad de Valencia/Universidad de Granada.





