[Publicado en: Theoría. Revista del colegio de filosofía, núm. 18, julio de 2007, pp. 51-66.]
El Schelling de Heidegger
Modernidad y sistema de la libertad
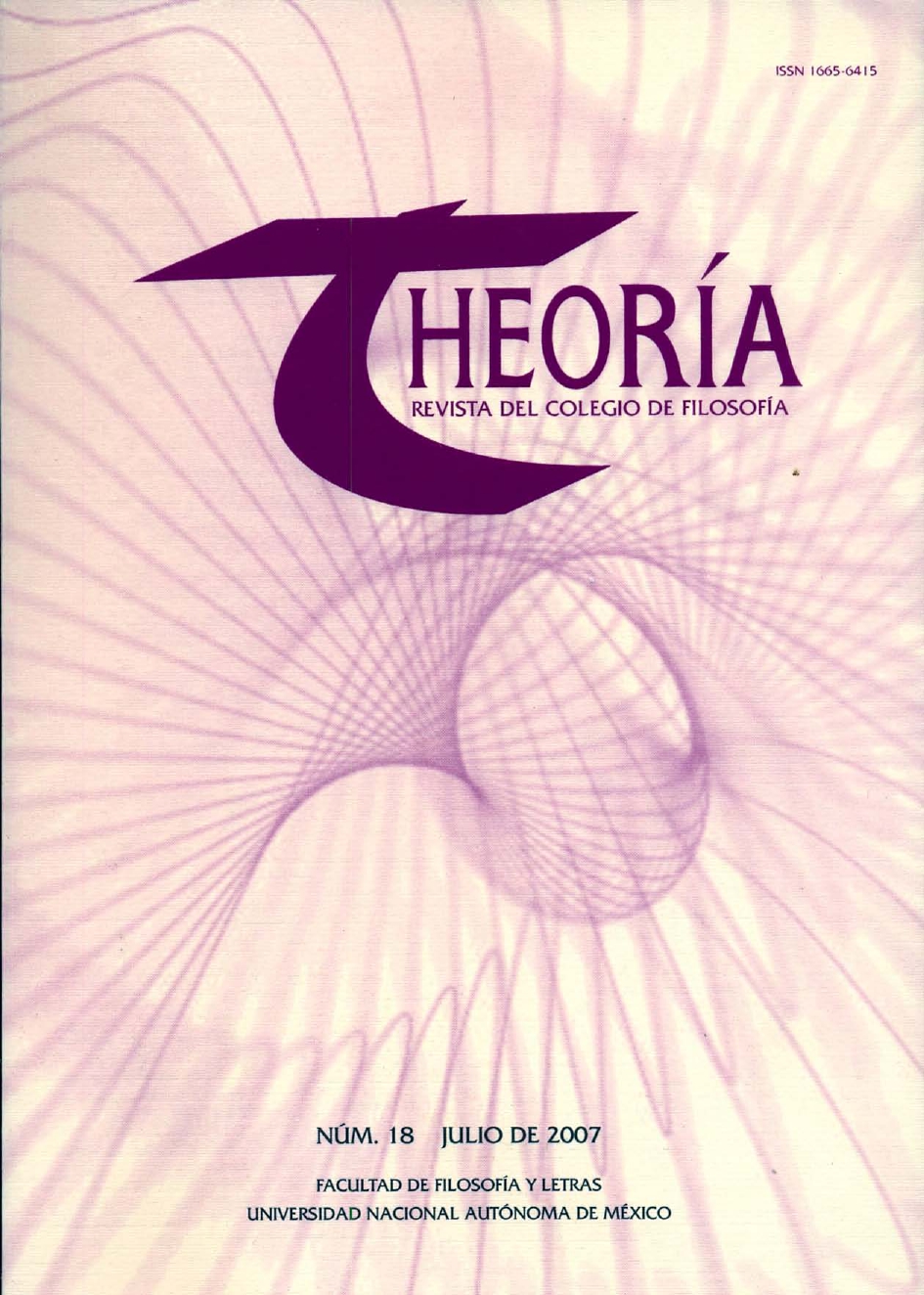 Tal vez aún es demasiado pronto para juzgar si Heidegger fundó realmente un nuevo inicio del pensar en Occidente, sin embargo, lo que sí nos atrevemos a afirmar es que en la acometida por lograr un nuevo comienzo el autor de El ser y el tiempo aclara desde una nueva mirada —una mirada conmocionante— el pasado de la filosofía. Esta conmoción de la historia de la filosofía la lleva a cabo desde el pensar que despeja el horizonte del tiempo para desplegar la pregunta por el ser. Desde esta pregunta, Heidegger confronta a la historia del pensamiento con su destino. Y, asumiendo este destino como reto a la libertad en torno a la cual se articulan mundos o épocas históricas donde habita el Dasein, el modo heideggeriano de ver el pasado nos parece más iluminador cuando nos atenemos no tanto a la omisión u olvido que se les achaca a los pensadores anteriores —desplegar la fundamental pregunta por el ser— sino a la confrontación con lo que ellos alzaron desde el pensar como respuesta fundacional de su época a la convocatoria histórica del acontecimiento del ser.
Tal vez aún es demasiado pronto para juzgar si Heidegger fundó realmente un nuevo inicio del pensar en Occidente, sin embargo, lo que sí nos atrevemos a afirmar es que en la acometida por lograr un nuevo comienzo el autor de El ser y el tiempo aclara desde una nueva mirada —una mirada conmocionante— el pasado de la filosofía. Esta conmoción de la historia de la filosofía la lleva a cabo desde el pensar que despeja el horizonte del tiempo para desplegar la pregunta por el ser. Desde esta pregunta, Heidegger confronta a la historia del pensamiento con su destino. Y, asumiendo este destino como reto a la libertad en torno a la cual se articulan mundos o épocas históricas donde habita el Dasein, el modo heideggeriano de ver el pasado nos parece más iluminador cuando nos atenemos no tanto a la omisión u olvido que se les achaca a los pensadores anteriores —desplegar la fundamental pregunta por el ser— sino a la confrontación con lo que ellos alzaron desde el pensar como respuesta fundacional de su época a la convocatoria histórica del acontecimiento del ser.
Detrás de la crítica y el resguardo destinal de su pasado, la convulsión heideggeriana de la historia de la filosofía se encuentra en los detalles de su meditación en la cual teje una confrontación radical con la totalidad de la metafísica occidental. Uno de los hitos desde los cuales se traza la dirección de esta confrontación se encuentra en la exégesis que Heidegger realiza sobre la obrade Schelling Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana y los objetos con ella relacionados.
¿Es posible un sistema de la libertad? Esta pregunta constituye el hilo conductor de la interpretación que Heidegger lleva a cabo sobre la mencionada obra de Schelling. ¿Cómo llega Schelling —cómo lo lleva la historia del acontecimiento del ser correspondido en el pensar— a formular esta pregunta? En la interpretación se destaca la libertad como fundamento de la ensambladura sistemática del ser a grado tal que Heidegger llega a considerar la obra de Schelling como la cumbre metafísica del idealismo alemán en la cual se designa una época del ser, es decir, un mundo histórico habitado por el ser humano. ¿En qué medida la obra de Schelling llega a marcar una época en la historia del ser? Aclarar el horizonte desde donde se formulan tales preguntas es el objetivo del presente trabajo.
Para Schelling, de acuerdo con Heidegger, la pregunta por la esencia de la libertad es la cuestión metafísica fundamental. Preguntar metafísicamente por la esencia de la libertad implica llevar a ésta más allá de y, por tanto, modificar su reclusión como problema exclusivo de la libertad de la voluntad humana. La libertad no pertenece al hombre sino el ser del hombre pertenece a la libertad.
La libertad es la esencia que abarca y penetra todo, en retrorreferencia a la cual el hombre es primeramente hombre. Ello significa: la esencia del hombre se funda en la libertad. Pero la libertad misma es una determinación del ser en general propiamente dicho, que sobrepasa todo ser humano. En tanto el hombre es en cuanto hombre, tiene que participar de esa determinación del ser, y el hombre es en tanto lleva a cabo esa participación en la libertad.1
Al pensar la libertad como esencia del hombre se ubica a éste no como una subjetividad hipostasiada sino como un ente peculiar que se escinde diferencialmente de los demás entes precisamente por enraizarse en la esencia que es suya en tanto él pertenece al ser. La libertad como esencia del hombre indica que esta esencia va más allá y es más poderosa que el hombre en tanto rebasa la voluntad de éste y se revela como esencia del ser o esencia del fundamento del ente en total. El hombre es libre porque es un ente determinado en su esencia por la libertad como esencia del ser en general. La libertad del hombre no se funda en su subjetividad considerada como aislada y subyacente en sí misma, sino que yace en el ser mismo del cual el hombre no puede sustraerse; al contrario, el hombre se afirma como lo que es posicionándose relacionalmente en medio de la totalidad del ente.2
Preguntar por la libertad refiriéndola esencialmente al ser lleva al pensamiento de Schelling a fundamentarse desde sí mismo: al preguntarse por lo que yace como la base de todo, la filosofía sostiene en sí misma la necesidad de realizar su existencia a partir de la libertad. Y, al conseguir esto, la filosofía de Schelling lleva a su propia posición a su superación creadora.
Schelling, como auténtico filósofo creador impulsa a la filosofía más allá de la posición que él ocupa en ella al establecer nuevos puntos de partida que abren nuevos ámbitos superadores de su obra misma. Apreciar e interpretar la filosofía de Schelling —como la de todo pensador auténtico— requiere aprehender la fuerza que la lleva más allá de sí misma y en esta aprehensión dejar que el impulso nos lleve ya no ha [sic] hablar de filosofía sino a filosofar nosotros mismos. Por esto, el intérprete del pensamiento no es el que lo fija vaciándolo en ciertas fórmulas más o menos correctas, sino el que se apropia de lo pensado dejándose designar por ello y protegiéndolo desde el horizonte de un pensar filosófico propio. Y filosofamos cuando nuestra existencia se convierte “en el verdadero aprieto de la pregunta por el ser”.3 Pero nuestra existencia—dice Heidegger— es histórica y su carácter histórico se manifiesta también en el filosofar, lo cual significa que plantear la pregunta por el ser de manera originaria no es posible sino desde nuestra época determinada como acontecimiento por el ser mismo, lo cual nos lleva a penetrar íntimamente en la fuerza obligante de la historia desde donde se mostrarán las relaciones en las que nos encontramos con la historia de la filosofía misma. Y estas relaciones son las que Heidegger pretende “domeñar, es decir, configurar en su fundamento”.4 Domeñar el impulso creador de una filosofía significa configurarla históricamente tanto en las limitaciones que su época le impuso como, sobre todo, en la apropiación de las sugerencias que llevan a una filosofía más allá de sí misma disponiéndola a su superación creadora desde la época en que el intérprete corresponde al requerimiento del ser. Domeñar, aquí, no es tanto someter a un pensamiento sino retrotraerlo a su fundamento para que él mismo alumbre nuevas posibilidades de forjar su destino confrontando el acontecimiento del ser. Una filosofía se supera creadoramente cuando se la recoge en el suelo fértil de un pensamiento propio.
Sistema y modernidad
El pensamiento de Schelling es un pensamiento moderno que como tal afronta el problema de su configuración sistemática. Sistema es el ensamblamiento en el saber del ensamble y la ensambladura del ser mismo. La estructura del ser desplegada desde su principio se traslada apropiadamente al medio del saber. Este ensamblamiento no es una mera colocación departamental de un material disponible; el sistema es un modo histórico de responder, configurándolo en el pensar, al requerimiento del ser. El sistema es histórico porque sus presupuestos —la concepción del ser, de la verdad, del saber— son condiciones históricas a las que ha llegado y desde donde se comprende a sí misma la existencia humana. El hombre se posiciona de tal manera en y frente al ente en general que hace no sólo posible sino necesaria la exigencia de sistema. Históricamente las condiciones que desde este posicionamiento no sólo posibilitan sino que exigen necesariamente al sistema, son las características distintivas del comienzo de la Edad Moderna.5
En un instante histórico en que el ‘ser’-ahí del hombre se concibe y realiza como liberación para un autofundado apoderarse del ser, tiene que formarse como meta primera y más extrema de tal ‘ser’-ahí, la voluntad de elevar al ser en total a un saber directriz en un ensamble dominable. Esa voluntad de disponer del ser en su ensamble de manera cognoscitiva y libremente formadora, es esencialmente animada y confirmada por la nueva experiencia del hombre en tanto genio.6
El afán de disponer del ser en forma sistemática define a la modernidad desde Descartes hasta el idealismo alemán, y los fragmentos de sus ruinas se reaniman todavía hoy en los esfuerzos de la existencia humana por comprenderse en el acontecimiento actual del ser. ¿Cuáles son las principales condiciones que levantaron la exigencia exclusivamente moderna del sistema? Con una brevedad y claridad admirables, Heidegger traza el marco de las condiciones de la primera formación de sistema en la modernidad.
Primera, el predominio de lo matemático como patrón de medida del saber. Este predominio se muestra en la concepción acerca del saber en general: lo propio del saber es la fundamentación que comienza por sí misma y que se expresa en proposiciones autofundadas. Desde las proposiciones principales se despliega la totalidad del saber que, por lo mismo, se conecta, sustentándose y regulándose, a ellas. De aquí se deriva la segunda condición o exigencia de una fundamentación última y absolutamente asegurada. “Esa exigencia significa: buscar dentro del dominio total del ente algo sabible de tal tipo, que admita en sí mismo una correspondiente autofundamentación”.7 La autofundamentación del saber instaura la primacía de la certeza sobre la verdad —la verdad se remite y, en cierto modo, se reduce, al saber cierto de sí mismo—, y esta conceptuación de la verdad como certeza deriva en la superioridad otorgada al método o modo de proceder sobre la cosa. La tercera condición se localiza en el “Yo pienso”: la fundamentación de la certeza como autocerteza se despliega en la obra de Descartes al deducir éste el propio ser del pensar como una verdad clara y distinta. El autor del Discurso del método no es el pensador de la duda; es el filósofo de la certeza. La cuarta condición es que el pensamiento cierto de sí mismo se convierte en la razón que, como medida de la verdad, determina la esencia del ser. “La autocerteza del pensamiento se convierte en el tribunal que decide qué puede y qué no puede ser, es más: qué significa en general ‘ser’”.8 El avance y predominio del buscar(método) que se sabe y funda a sí mismo trae como resultado, como quinta condición, la quiebra de la pauta establecida por la Iglesia respecto de todo orden y configuración de la verdad. Sin embargo, la pérdida del magisterio eclesiástico no quiere decir que desaparezca la interpretación cristiana sobre el dominio total del ente: el levantamiento de la nueva configuración del saber se realiza simultáneamente con la adopción de la anterior experiencia cristiana de la totalidad del ser. Dios como creador, el mundo de lo creado, el hombre que pertenece al mundo y está destinado a Dios —en suma: el orden del ente en su totalidad— exigen una nueva apropiación desde la base y los medios del saber que se funda a sí mismo.
Las cinco condiciones anteriores vistas como un único proceso confluyen en una sexta que es la liberación del hombre. El ser del hombre, su mismidad, es lo que se determina en la liberación y a través de la historia de esta liberación. Desde el pensamiento, y en el saber y el actuar, el hombre conquista al mundo. Esta conquista se muestra como despliegue de la economía y de las comunicaciones en conexión con la técnica (que es algo más complejo que la mera producción y uso de instrumentos). En medio de este despliegue, el arte se asume como uno de los modos principales del libre autodesarrollo del crear humano; el arte se alza como “una forma peculiar de la conquista del mundo para el ojo y el oído”.9 En esta conquista el hombre máximamente creador se consuma en el genio que por tanto “se convierte en la ley del ser humano propiamente dicho”.10 Y, en cuanto a la recepción de las obras creadas por el genio, es decir, el cultivo de lo humano en relación con el arte, se considera decidido por el gusto como una facultad de juicio autónoma del hombre. Respecto a la vida ética y, sobre todo, política la liberación humana se centra en la noción de soberanía. “La idea de ‘soberanía’ aporta una nueva configuración del estado y una nueva forma de pensamiento y exigencias políticas”.11 De este modo, las condiciones para la primera formación moderna de sistema fundamentan “la liberación del hombre para conquistar, dominar y reconfigurar el ente de manera creadora en todas las esferas de la existencia humana”.12 Pretendiendo liberarse de toda dependencia externa, el sujeto se alza, sostenido en sí mismo, como la autoridad dominante de todas las regiones del ente.
Las condiciones del sistema son, al mismo tiempo, las que se despliegan en su levantamiento. El ser se determina desde la legalidad del pensar autofundado matemáticamente en la certeza del Yo pienso de tal modo que el sistema (en Descartes, Spinoza y Leibniz) es matemático y racional a la vez. “La expresa y propia formación de sistema comienza en Occidente como voluntad de sistema racional matemático”.13
La voluntad de sistema como ensamble del ser desde la certeza y en el pensar racional se confronta consigo misma, en tanto reflexión de la razón, en la obra crítica de Kant. La crítica de la razón recoge las condiciones para la formación del sistema estructurándolas en su propio concepto de sistema desde el cual impele la voluntad de éste a su consumación absoluta en el idealismo alemán.
Para Kant, conocimiento filosófico es conocimiento racional puro a partir de principios. Y para Heidegger esto quiere decir que la determinación del concepto de sistema, como reflexión sobre su esencia, se da a partir de la esencia de la misma razón. La razón es la facultad de las ideas en tanto principios. Ideas son las representaciones racionales “de la unidad de la multiplicidad articulada en un dominio como totalidad”.14 Y las ideas principales son aquellas en las que se representan los “dominios esenciales del ente: las ideas de Dios, mundo y hombre”.15 Estos dominios no se nos dan como objetos sino solamente en el modo en que la propia razón los re-presenta, creándolos, como ideas. Y al representarlas en sí misma, la razón regula su orientación “hacia la unidad abarcadora y la unitaria articulación de la totalidad del ente”.16 De acuerdo con Heidegger, esto es lo principal para obtener el concepto kantiano de sistema.
En tanto la razón es la facultad que ve-más-allá formando el horizonte regulativo desde donde se determinan los entes, ella misma no es otra cosa que la facultad de sistema y su interés se dirige “a poner de relieve la mayor multiplicidad posible en la unidad más alta posible”.17 Asumir a la razón como facultad y, a la vez, exigencia de sistema significa que en la reflexión sobre su esencia se ponen al descubierto su estructura interna, los poderes cognoscitivos de sus elementos y el modo de proceder de éstos como condiciones de la razón misma para la formación del sistema.
Al asumir a la filosofía como conocimiento racional puro, Kant la define como saber esencial sobre aquello hacia lo que se dirige la razón humana: teleologia rationi humanae. Definida de este modo, la razón no sólo es el instrumento de conocimiento filosófico sino el “objeto” o asunto mismo de la filosofía desde donde se constituye su sistema como aquello que le da dirección a sus intereses determinados por los conceptos de unidad y fin. La unidad y fin de la razón se orientan por las ideas de Dios, mundo y hombre desde donde se proyecta el territorio en el que pueden ser determinados los entes.18
Las ideas pertenecen necesariamente a la naturaleza de la razón humana y ésta es en sí misma sistemática porque ella, como facultad de las representaciones ideales que orientan el conocimiento, está dirigida a la totalidad del ser y a su conexión. Con esto, Kant asume la necesidad de sistema y, a la vez, sume a éste en grandes dificultades.19 Una de ésta —acaso la principal— es la siguiente. Las ideas indican en tanto reglas, pero lo re-presentado en ellas no es aportado por ellas como tal, por lo tanto, no es posible fundar al todo sistemático de las ideas partiendo de las cosas mismas. Las ideas no encuentran al ente en total; lo representan como indicaciones para hallar, determinándolos, a los fenómenos. Kant pone como ineludible la exigencia del sistema, pero la verdad de su sistema es cuestionable.
Los jóvenes pensadores del idealismo alemán (Fichte, Schelling y Hegel) serán los que cuestionen al sistema kantiano como “sistema de ideas que deben tener un carácter heurístico, pero no ostensivo”,20 y lo harán dándose a la tarea de fundar y perfeccionar la esencia y el concepto de sistema.
Para los idealistas el sistema es la “verdadera autofundamentación del todo del saber esencial, de la ciencia sin más, de la filosofía”.21 Esta voluntad de sistema la acometen siguiendo un sendero distinto al kantiano y, a la vez, reconociendo que este nuevo camino que ellos abren se hizo posible gracias al giro crítico que Kant dio a la razón concibiéndola como una facultad creadora.22 En el seno del idealismo alemán el sistema se entendió como exigencia de saber absoluto porque la filosofía misma se concibió como saber absoluto. Esta reconversión de las nociones de sistema y filosofía se sustenta en una radicalización de la esencia creadora de la razón humana. El idealismo se aleja un paso más allá de la posición de Kant —que, por lo mismo, nunca coincide con aquél— y, a la vez, sostiene ese paso en la reflexión fundamental sobre la esencia de la razón humana llevada a cabo en la crítica de Kant.23
¿En qué consiste el paso que el idealismo, concretamente Schelling, da más allá de Kant? Para Schelling —en el periodo en que, emancipándose de Fichte, encuentra su voz filosófica propia en textos como Cartas sobre dogmatismo y criticismo y el Sistema del idealismo trascendental—, la filosofía se determina como “la intuición intelectual de lo absoluto”.24 ¿Cómo recrea Heidegger la llegada de Schelling a esta determinación de la filosofía? En las ideas —de Dios, mundo y hombre— presentes, según Kant, en la naturaleza de la razón se piensa efectivamente algo y ese algo que se piensa es esencial puesto que gracias a él es posible el saber. Lo que se piensa re-presentándolo en las ideas, el ente en total, tiene que ser el saber fundamental: “Como ese saber de la totalidad sostiene y determina todo otro saber, él tiene incluso que ser el saber propiamente dicho y primero en cuanto rango”.25
El saber —como el propio Kant ha establecido— es fundamentalmente intuición y, a ésta, Schelling la concibe como representación inmediata que se autopresenta existiendo. Y la intuición específica que se autoconstituye como saber primero es la intuición intelectual que se refiere a la totalidad del ser que se re-produce esencialmente en el hombre como libertad. La totalidad que se autopresenta en la intuición intelectual no se determina relacionándose con algo distinto de ella misma; la totalidad del ser carece de relación causal o determinante con cualquier otra cosa, ella esta absuelta o libre. Lo absuelto es lo completamente libre o absoluto.26
La intuición intelectual en la que la totalidad absoluta se sabe no se refiere a ninguna cosa perceptible por los sentidos sino a aquello que es en tanto se presenta representándose y se representa presentándose. Con esto, dice Heidegger, la razón misma recobra su sentido original como lo que capta y aprehende inmediatamente: “[...] intuición intelectual es intuición de la razón”.27 Y, en su intuirse, la razón no se hipostasía sino que se asume como el saber en el que el ser absoluto llega, sabiéndose, a sí mismo, y llega a sí no como objeto sino como actividad en la que todo llega a ser y por la cual se ensambla esa misma totalidad.
Ese saber no-objetivo del ente en total se sabe a sí mismo entonces como el saber propiamente dicho y absoluto. Lo que él quiere saber no es otra cosa que el ensamble del ser, el cual no se contrapone entonces ya al saber como un objeto existente en algún lugar, sino llega a ser en el saber mismo, de suerte que ese llegar a ser sí mismo es el ser absoluto28
El saber que se funda a sí mismo en la intuición intelectual es, al mismo tiempo, lo absoluto que se sabe a sí mismo. La intuición intelectual sostiene, puesto que ella es, la unidad originaria de lo sapiente y lo sabido: el saber absoluto es el saber de sí mismo de lo absoluto de modo tal que en ese saber se manifiesta la unidad sujeto-objeto y objeto-sujeto que incluye y fundamenta a los entes en su totalidad.
Con esto se alcanzan dos cosas: la fundamentación del sistema y una comprensión articulada de la historia de la filosofía. Al fundarse en la autoconciencia absoluta abarcando todos los dominios del ente, el sistema se sabe como necesidad incondicionada intrínseca al saber racional mismo. Y al posicionarse como saber absoluto, el pensamiento indaga las distintas etapas de la filosofía considerándolas formas embrionarias y de transición dirigidas hacia el sistema absoluto. “La historia es concebida por primera vez en el idealismo alemán de manera metafísica”.29 Esta metafísica implica asumir la historia en general y la historia de la filosofía en particular sometidas a su propia ley, bajo la cual la historia del pensar se revela como el proceso en que de forma constante el espíritu absoluto deviene o como el camino en que el saber absoluto se dirige a sí mismo de modo que, asumidos como resultado de ese proceso, los pensadores idealistas se comprenden a sí mismos como épocas necesarias en la historia del espíritu absoluto y al sistema como el todo del ser que se reflexiona recogiéndose en la historia de la verdad.30
Sistema de la libertad
Cuando en 1809, junto a varios escritos filosóficos aparecidos con anterioridad, se publican las Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana y los objetos con ella relacionados, Schelling conmociona este afán sistemático impulsando la configuración idealista del sistema más allá de sí misma, al preguntar por la posibilidad del sistema de la libertad. En el tratado de Schelling sobre la libertad se muestra el esfuerzo por llevar a cabo la exigencia de sistema y en esa misma acometida “la configuración idealista del sistema se vuelve problemática ya por sí misma e impulsa más allá de sí”.31 Con esto, Schelling, afirmando su lealtad a un destino de pensamiento, intenta fundar más sólidamente lo mismo que antes había sostenido desde la intuición intelectual.32
En sus investigaciones sobre la esencia de la libertad, Schelling se propone aclarar el concepto de libertad y conectar a este concepto con el todo de una concepción científica del mundo. De acuerdo con Heidegger, para Schelling—al igual que para Fichte y Hegel—, ciencia significa lo mismo que filosofía y ésta es el saber que conoce los primeros principios desde donde se exponen, construyéndolas, la totalidad y conexión de lo sabible desde sus fundamentos. Insertar, desde su deslinde, al concepto de libertad en una concepción científica del mundo significa referirlo al saber de la totalidad fundada en los últimos principios.33 La libertad como concepto principal corresponde a la libertad como principio del ser que necesariamente se presenta alterándose en los entes.
Los conceptos se determinan a partir del todo. Pero el concepto de libertad no es uno más entre otros “sino el centro de todo el ser”, por lo tanto, la determinación de la libertad “pertenece expresa y propiamente a la determinación del todo mismo [...]34 La determinación del concepto de libertad se alcanzará si se consigue pensar al ser como ser-libre, es decir, pensar a la libertad como perteneciente al fundamento esencial del ser.35 Y con esto la libertad misma se alza como una cuestión de principio desde donde se funda el sistema mismo como sistema de la libertad.
Sin escamotear la dificultad que implica un sistema de libertad, Schelling se apoya en el hecho de la libertad humana sin negar el sistema, puesto que si la libertad existe entonces “coexiste de algún modo con el mundo en total”.36 El hombre como ente individual que existe por sí mismo presupone y a la vez se diferencia del resto de los entes que carecen de este poder. Por lo tanto, la existencia libre no niega sino que implica el sistema, ya que en su posicionarse de sí relacionándose con lo demás admite en general al ente. Y, según Heidegger, donde hay en general ente hay ensamble lo cual trasluce la identidad de ser y ensamblamiento. Comprender al ser en general significa aludir al sistema como ensamble y ensamblamiento.37 El sistema no puede ser negado porque pertenece a la esencia del ser en general; el sistema tiene que estar presente al menos primeramente en el ser originario como fundamento de todo ente, en Dios. Este giro teológico no implica supeditar al pensamiento dentro del marco eclesiástico de la fe, sino dirigirlo al interior de la filosofía en cuyo seno ha nacido la teología. “Toda filosofía es teología en el sentido originario y esencial, de que el conceptuar (λoγος) al ente en total pregunta por el fundamento del ser y ese fundamento es llamado θεóς, Dios”.38 Atestiguamos así el sentido con el que Heidegger caracteriza a la filosofía como ontoteología. La teología en tanto preguntar por el fundamento de la totalidad del ente no puede desplegarse sin la pregunta por el ente en tanto tal propia de la ontología.
El preguntar de la filosofía es siempre en sí mismo ambas cosas, onto-lógico y teo-lógico en sentido muy amplio. Filosofía es Ontoteología. En la medida en que ella sea más originariamente ambas cosas en unidad, ella será filosofía de manera tanto más propia. Y el tratado de Schelling es una de las obras más profundas de la filosofía porque él es a la vez ontológico y teológico de una manera única.39
El trenzado entre ontología y teología en Schelling acontece pensando la libertad y el poder del fundamento como raíz y presencia del hombre mismo.
Pero aquí dejamos pendiente este crucial asunto; lo que nos interesa es despejar el horizonte desde donde Heidegger se confronta con Schelling, horizonte que, a la vez, permite avizorar la recepción creadora que el primero hace de un momento de la historia de la filosofía caracterizada por fundar al ser en una libertad que amenaza con abismarse en su propia oscuridad y que, sin embargo, se redime a sí misma en el conflicto que establece en los entes, preeminentemente, en el hombre.
Si admitimos que existe la libertad del hombre se trata en cada caso de la libertad del hombre individual, y junto a la aceptación de la existencia libre seda la admisión de que hay otros entes en medio de los cuales y frente a los cuales se lleva a cabo el proceso de individuación. Aquello en lo cual y frente a lo cual coexiste la libertad individual en la totalidad del ser es aclarado en el sistema en general.
Heidegger insiste en lo siguiente: “El sistema tiene que existir al menos en el ser originario y fundamento del ser, independientemente de cómo ese fundamento se comporte respecto del ente en total”.40 Esto lleva, entre otras, a la siguiente dificultad: se puede admitir el sistema en el ser originario y considerar que éste es inaccesible para nuestro conocimiento, es decir, el sistema en el fundamento no es para nosotros. Esta dificultad, comenta Heidegger, es vacía si no se explica en qué consiste el conocimiento. Y, como dice explícitamente Schelling, la pregunta por la esencia del conocimiento humano “depende de la determinación del principio con el que el hombre conoce”.41 El comentario de Heidegger a la búsqueda de la necesidad de un principio del conocimiento humano resume el horizonte desde donde acomete su interpretación del tratado sobre la libertad de Schelling.
Para responder cómo y por qué tiene el conocimiento humano un principio y cómo se puede determinar éste, Heidegger, en una deducción circular no exenta de tosquedad, establece lo siguiente. “La verdad es la patencia de lente mismo”.42 Conocer es un modo como la verdad se despliega y se apropia. El saber es la conservación de la verdad. Lo importante, sin embargo, es la conclusión desprendida de lo anterior: confrontarse con la patencia del ente es apropiarse —siendo propiamente eso mismo— la verdad en el conocimiento.
La verdad como despliegue de la patencia del ente es posible porque el hombre está en relación con el ente que el hombre mismo no es; relación que, a su vez, se diversifica según el modo de ser del ente. En cualquier caso, la relación del hombre con el ente constituye algo esencial para el propio ser del hombre mismo puesto que “el conocer y el saber pertenecen a la esencia de la existencia humana”.43 Así, la relación del hombre con el ente no es consecuencia del conocimiento sino “el fundamento determinante de la posibilidad de un conocimiento en general”.44 La relación del hombre con el ente es entonces el principio determinante del conocimiento. Y en esa relación no sólo se determina la diversidad y la conformidad, la disputa y la consonancia del ente que el hombre no es sino que también se define el ser que el hombre mismo es.
El tratado de Schelling sobre la libertad es entonces un ensayo “acerca de lo que el hombre es en relación con el ente en total”,45 sobre lo específico de esa relación y sobre su significación para el ente en total: el hombre es el único ente que dentro de la totalidad del ente se relaciona con ésta.
El hombre, concretamente el filósofo, se relaciona cognoscitivamente con el ente en su totalidad porque el hombre mismo está en y frente a esa totalidad, y lo está de tal modo que en su conocer se reproduce, como principio del conocimiento, el principio o fundamento del ser mismo: el ser fundamental fuera de sí se concibe desde el ser fundamental en el sí mismo de la existencia porque ésta es una escisión enraizada de y en la esencia del ser mismo.
Desde aquí Heidegger retoma la concepción de la filosofía como intuición intelectual de lo absoluto: sabemos lo que intuimos; intuimos lo que somos; somos aquello a lo que pertenecemos; la pertenencia es propia en tanto la atestiguamos; el testimonio de nuestra pertenencia al ser acaece en tanto ser-ahí.46 En el ser ahí de la existencia la libertad humana se manifiesta como perteneciente a la libertad del ser que fundamenta la necesidad de los entes.
La filosofía como el conflicto unificante de la libertad y la necesidad
Así se despeja el horizonte desde donde Heidegger acomete su interpretación—que también es confrontación— con Schelling. Esta confrontación en la interpretación de la libertad se sitúa al interior del “centro más intrínseco de la filosofía”47 puesto que la tarea que Schelling lleva a cabo en sus investigaciones sobre la esencia de la libertad, a saber, “sondear la conexión entre la libertad y el mundo en total es el impulso originario que lleva hacia la filosofía en general, es su fundamento oculto”.48 Investigar la esencia de la libertad humana en su contraposición ensamblada con la necesidad no es el objeto de la filosofía sino la abierta contrariedad en la que la filosofía está y en la cual se hunde realizándola reiterada y profundamente.
La filosofía es en sí misma, en tanto supremo querer del espíritu, un querer ir más allá de sí, un tropezarse con las limitaciones del ente, al que ella sobrepasa, al preguntar más allá del ente a través de la pregunta por el ser mismo. Con la verdad sobre el ser quiere la filosofía llegara un campo libre y permanece, sin embargo, atada a la necesidad del ente. La filosofía es en sí misma un conflicto entre necesidad y libertad. Y en cuanto es propio de la filosofía, como saber supremo, saberse a sí misma, ella sacará de sí misma a la luz ese conflicto y con ello al sistema de la libertad.49
Para Schelling, conectar el concepto de libertad con la totalidad de la concepción del mundo es la tarea necesaria sin cuya resolución el propio concepto de libertad vacilaría y la filosofía perdería su valor.50 Por esto, la tarea de asumir la contradicción entre libertad y necesidad situando a la filosofía en ella se le aparece como impostergable. “Ya es hora de que aparezca la superior, o mejor dicho, la verdadera oposición: la de necesidad y libertad, con lo que llega por primera vez a consideración el punto central más íntimo de la filosofía”.51 La verdadera oposición o contrariedad superior viene a modificar radicalmente la forma en que la filosofía moderna se ha planteado la cuestión de la libertad.
Según el punto de vista de la modernidad dominante, la libertad es patrimonio exclusivo del espíritu —que, en cuanto Yo pienso, es el sujeto— que se contrapone a la naturaleza que, carente de autodeterminación, es objetivada como naturaleza mecánica. Al plantear la oposición de naturaleza y espíritu en términos de necesidad y libertad, Schelling modifica las concepciones del sujeto espiritual libre, de la naturaleza necesaria y, sobre todo, el modo de pensar su contrariedad. Schelling lleva esta contradicción hasta pensar la libertad humana en referencia al fundamento incondicionado (y en tanto tal libre) del ente en total, el cual, visto desde y en la totalidad de los entes presentes, es la necesidad suprema.52 Al preguntar por la inserción de la libertad en la totalidad del ente, el sistema requiere de nuevos principios. Más allá de las distinciones ónticas de la naturaleza objetivada y la libertad subjetivizada, es necesario mostrar que la libertad domina todas las regiones del ente reuniéndolas en el hombre desde donde se reclama un nuevo ensamble sistemático del ente en total.
Con esta acometida de sacar a la luz la contradicción de necesidad y libertad en la que la propia filosofía se encuentra asumiendo su destino más propio, es decir, realizando la contradicción como saber de su propio conflicto y del conflicto esencial del ser, el pensamiento de Schelling acontece como un proceso del mundo. El pensar —como el poetizar— esencial es, dice Heidegger, un proceso del mundo, no sólo porque dentro de éste ocurra algo significativamente importante, sino porque el pensar co-responde al evento del ser configurándolo como aquello en y a través de lo cual el mundo surge y rige como tal. La filosofía se justifica por sí misma abriendo paso a la verdad de lo patente y, simultáneamente, dando nueva vía y nuevo horizonte al ente mismo en su totalidad.53 Y este impulso se configura originariamente en Schelling yendo más allá de su propia obra al asumir filosóficamente la oposición entre libertad y necesidad.
La filosofía se origina, si es que ella se origina, de una ley fundamental del ser mismo. Esto es lo que Schelling quiere decir aquí: no filosofamos “sobre” la necesidad y la libertad, sino la filosofía es el “y” más viviente, el conflicto unificante entre necesidad y libertad. Él no sólo “dice” esto, sino que actúa así en el tratado.54
La filosofía asumida constitutivamente por la oposición entre libertad y necesidad lleva a Schelling —“el pensador propiamente creativo y que más lejos llega”55 en la época de la filosofía idealista alemana— a plantear esta contrariedad como la misma que afecta fundamentalmente al ser. Desde este planteamiento “él impulsa desde dentro al idealismo alemán más allá de su propia posición fundamental”56 porque la esencia de la libertad no la piensa circunscrita en la hipóstasis de la subjetividad sino en el seno del ser al cual pertenece el hombre mismo.
Después de esto, Schelling, el que en sus inicios desarrolló —en palabras de Hegel— “su formación filosófica a la vista del público”57 y —en palabras de Heidegger— “lleva a cabo un desarrollo tempestuoso de su pensamiento”,58 se hunde en el silencio. Un silencio de cara al público, no un reposo vanamente satisfecho, ni mucho menos una extinción de sus fuerzas creadoras. El silencio público de Schelling, como apunta Heidegger, hay que verlo como consecuencia de su propio planteamiento filosófico en el cual se manifiesta la tremenda dificultad de lo que alborea en su preguntar. El naufragio de Schelling, junto con el de Nietzsche —“él único pensador esencial después de Schelling”—59 “[...] es el signo de que surge algo completamente diverso, el destello de un nuevo comienza. Quien fuera capaz de conocer la causa de ese fracaso y la domeñara, habría de convertirse en fundador del nuevo comienzo de la filosofía occidental”.60
Heidegger, en su interpretativa confrontación con el tratado sobre la libertad de Schelling, pretende ser este domeñador. Domeñar, es decir, configuraren su fundamento el acontecer del pensamiento de Schelling que, al alejarse de nosotros en la historia, nos deja lo esencial de su obra que terminará convocándonos a preguntar si nuestra época es lo suficientemente fuerte para pensar lo preguntado por él. Desde este horizonte, Heidegger conmociona el pasado de la filosofía moderna acometiendo el camino de fundar un nuevo inicio del pensar en Occidente.
Notas
^ 1. Martin Heidegger, Schelling y la libertad humana. Trad. de Alberto Rosales. Caracas, Monte Ávila, 1985, p. 11.
^ 2. Cf. Ibid., pp. 11-12.
^ 3. Ibid., p. 13.
^ 4. Idem.
^ 5. Cf. Ibid., p. 35.
^ 6. Ibid., p. 39.
^ 7. Ibid., p. 37.
^ 8. Idem.
^ 9. Ibid., p. 38.
^ 10. Idem.
^ 11. Ibid., p. 39.
^ 12. Ibid., p. 42.
^ 13. Ibid., p. 40.
^ 14. Ibid., p. 44.
^ 15. Idem.
^ 16. Ibid., p. 45.
^ 17. Idem.
^ 18. Cf. Ibid., p. 48.
^ 19. “Kant ha probado, por una parte, la necesidad del sistema a partir de la esencia de la razón. Pero, por la otra, el mismo Kant ha dejado sumido al sistema en dificultades esenciales” (ibid., p. 54).
^ 20. Ibid., p. 50.
^ 21. Ibid., p. 51.
^ 22. La desviación de los idealistas respecto a Kant la caracteriza Heidegger como una confrontación crítica animada por la veneración y, sobre todo, como un acontecimiento decisivo en la historia del pensar. “Esa voluntad sistemática es sostenida y conducida conscientemente por una confrontación con la obra de Kant, y por cierto con la última, la Crítica del juicio (y ello significa en este caso: guiada por una extraordinaria pasión por Kant). Por fuerte que sea la crítica a Kant en muchos respectos, con los años crece más y más en esos pensadores la conciencia de que sólo Kant los ha puesto propiamente donde ellos están. Sobre la relación de todos ellos con Kant, vale [...]decir [...]: tras la dureza de la confrontación está la pasión de un destino y el saber que con ellos y a través de ellos, acontece algo esencial; a saber, algo que, a su tiempo, tendrá la fuerza de crear futuro una y otra vez” (ibid., p. 51). De los restos del naufragio en que, en el caso de Schelling, esta confrontación se convirtió, Heidegger recoge algunos maderos que le permiten levantar su propia confrontación con la tradición metafísica moderna.
^ 23. Cf. Ibid., p. 43.
^ 24. Ibid., p. 52.
^ 25. Idem.
^ 26. Idem.
^ 27. Ibid., p. 53.
^ 28. Ibid., p. 55.
^ 29. Ibid., p. 58.
^ 30. Cf. Ibid., pp. 58-59.
^ 31. Ibid., p. 52.
^ 32. De acuerdo con Heidegger, Schelling es un pensador que, más que levantar distintas posiciones, funda una y otra vez lo mismo: “Al mencionarse el nombre de Schelling se acostumbra indicar que ese pensador modificó continuamente su posición y se hace constar esto a veces incluso como una falta de carácter. La verdad es, sin embargo, que rara vez un pensador ha luchado tan apasionadamente como Schelling desde su época más temprana por una única posición propia [...] Schelling, sin embargo, tuvo que abandonarlo todo una y otra vez y fundar nuevamente lo mismo” (ibid., p. 7).
^ 33. Cf. Ibid., p. 20.
^ 34. Ibid., p. 25.
^ 35. Cf. idem.
^ 36. Ibid., p. 60.
^ 37. Cf. idem.
^ 38. Ibid., p. 61.
^ 39. Ibid., p. 62.
^ 40. Idem.
^ 41. F. W. J. Schelling, Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana y los objetos con ella relacionados. Trad. de Helena Cortés y Arturo Leyte. Barcelona, Ánthropos, 1989, p. 113.
^ 42. M. Heidegger, op. cit., p. 63.
^ 43. Ibid., p. 64.
^ 44. Idem.
^ 45. Ibid., p. 65.
^ 46. Ibid., p. 64.
^ 47. Ibid., p. 4.
^ 48. Ibid., p. 69.
^ 49. Ibid., p. 70.
^ 50. Cf. F. W. J. Schelling, op. cit., p. 115.
^ 51. Ibid., pp. 103-105.
^ 52. Cf. M. Heidegger, op. cit., p. 73.
^ 53. Cf. Ibid., p. 70.
^ 54. Idem.
^ 55. Ibid., p. 4.
^ 56. Idem.
^ 57. G. W. F. Hegel, Lecciones sobre historia de la filosofía III. Trad. de Wenceslao Roces. México, FCE, 1979, p. 487.
^ 58. M. Heidegger, op. cit., p. 3.
^ 59. Ibid., p. 4.
^ 60. Idem.





