[Publicado en: Debate feminista, vol. 39, abril de 2009, pp. 3-13.]
El fenómeno trans
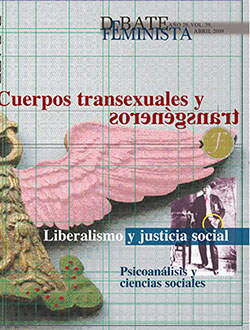 Trans es un prefijo derivado del latín que significa "del otro lado"; se usa para decir más allá, sobre o a través y para marcar la transformación o el paso a una situación contraria. En ese sentido, a las personas que intentan "pasarse" al sexo opuesto se las llama transexuales. Existen conocidos testimonios de quienes, en nuestra cultura y en distintas épocas históricas, buscaron transformar su apariencia y lograron conducir sus vidas como si pertenecieran al otro sexo.1 Sin embargo, las personas que modifican su cuerpo para ajustarlo a su sentimiento íntimo de "ser" hombre o mujer son un fenómeno moderno, vinculado a las posibilidades de transformación corporal que surgen con la endocrinología y la cirugía plástica reconstructiva. De ahí que en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia aparezca el término "transexual" como adjetivo: "Dícese de la persona que mediante tratamiento hormonal e intervención quirúrgica adquiere los caracteres sexuales del sexo opuesto".
Trans es un prefijo derivado del latín que significa "del otro lado"; se usa para decir más allá, sobre o a través y para marcar la transformación o el paso a una situación contraria. En ese sentido, a las personas que intentan "pasarse" al sexo opuesto se las llama transexuales. Existen conocidos testimonios de quienes, en nuestra cultura y en distintas épocas históricas, buscaron transformar su apariencia y lograron conducir sus vidas como si pertenecieran al otro sexo.1 Sin embargo, las personas que modifican su cuerpo para ajustarlo a su sentimiento íntimo de "ser" hombre o mujer son un fenómeno moderno, vinculado a las posibilidades de transformación corporal que surgen con la endocrinología y la cirugía plástica reconstructiva. De ahí que en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia aparezca el término "transexual" como adjetivo: "Dícese de la persona que mediante tratamiento hormonal e intervención quirúrgica adquiere los caracteres sexuales del sexo opuesto".
Es un hecho que, a partir de la mitad del siglo XX,2 un número cada vez mayor de personas alega una identidad psíquica en contradicción con su cuerpo biológico. Se podría pensar que esto se debe a las facilidades que ofrece el avance de la tecnología médica, pero no hay que desdeñar el papel pionero y relevante que también tuvieron el pensamiento psicoanalítico y la investigación sexológica. El psicoanálisis surge a finales del siglo XIX, al igual que la sexología, y ambos se mueven entre la psicología, la psiquiatría y la medicina. El concepto freudiano de bisexualidad innata se filtra en el campo científico y muchos médicos empiezan a concebir la condición humana como mixta sexualmente. Desde la perspectiva de que los machos de la especie tienen características femeninas y las hembras, masculinas, algunos médicos usan hormonas y cirugía para cambiar la morfología de las personas que declaran que su cuerpo no corresponde a su identidad. Con los tratamientos hormonales se alteran algunos caracteres distintivamente masculinos o femeninos (voz, vellosidad, musculatura) mientras que con técnicas quirúrgicas se modifican los genitales originales y se logra hacer una copia no funcional de los del sexo opuesto. Todo esto para lograr una congruencia entre el sentir psíquico y la apariencia corporal.
Algo llamativo es que, pese a la importancia de la subjetividad en este fenómeno, el manejo de la transexualidad se aborda desde una lógica biologizante. La gran demanda de tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas es un indicador de la medicalización que hoy priva, y que se ha incorporado al imaginario social de la transexualidad. Sin embargo, desde hace algunos años despunta paulatinamente entre las personas transexuales el rechazo a las operaciones quirúrgicas de "reasignación de sexo". Esta tendencia se suma a un fenómeno creciente: el transgenerismo. A diferencia de los travestidos, que ocasionalmente se ponen la ropa del sexo contrario, y de las personas transexuales, que cambian su figura física vía hormonación y cirugía, las personas transgénero modifican permanentemente su aspecto, adoptando las marcas sociales del sexo opuesto, pero sin recurrir a la transformación hormonal o quirúrgica del cuerpo.3 Leslie Feinberg señala que el término transgénero se vuelve un concepto "paraguas", bajo el cual caben todas las personas marginadas u oprimidas debido a su diferencia con o rechazo de las normas tradicionales de género: "transexuales, reinas drag, lesbianas, hermafroditas, travestis, mujeres masculinas, hombres femeninos, maricones, marimachas y cualquier ser humano que se sienta interpelado y acuda al llamado de movilización para luchar por la justicia económica, social y política" (1996: X).
Además, en los noventa, una serie de debates políticos, jurídicos y culturales transforman el estatuto legal de la homosexualidad, lo cual también afecta la manera en que se conceptualiza la transexualidad. Antes, una de las mayores resistencias del estado para otorgar el "cambio de sexo" en los documentos civiles de quienes lo solicitaban era el hecho de que, si se les concedía, entonces podrían casarse con alguien de su propio sexo. En la medida en que se han desvanecido los obstáculos jurídicos para la unión de dos personas del mismo sexo,4 también se ha flexibilizado el tratamiento legal de la transexualidad. Y así como ha surgido un pensamiento jurídico que sostiene que el hecho de que dos mujeres o dos hombres se junten sexualmente es un asunto que no afecta los derechos de nadie, de la misma manera en la actualidad se considera que a nadie le afecta en sus derechos que una persona hoy viva como hombre y mañana como mujer, o viceversa. La nueva normatividad sobre la homosexualidad, que la acepta como una conducta legítima, ha alentado una visión distinta sobre el fenómeno trans, que ha quedado plasmada en las leyes sobre el cambio de identidad civil.
A este proceso hay que sumar el efecto "normalizador" de la información que circula en el internet, que transmite la idea de "lo que te pasa a ti le pasa a otras personas y tiene solución". La comunicación globalizada difunde una manera de ver la condición transexual como una opción de vida legítima, con la exhibición de imágenes glamorosas de personajes que han realizado su "cambio de sexo" y sirven como modelo y punto de referencia.5 El discurso que circula masiva y mundialmente por internet plantea que si el cuerpo no se ajusta a lo que "verdaderamente" se es, entonces hay que modificarlo. Esta idea, que ha significado una liberación para muchas personas, expresa una convicción hasta cierto punto uniforme: "la transexualidad es un error que me hizo nacer en un cuerpo equivocado". Dependerá de las creencias de cada quien que se considere que el error fue de Dios, de la naturaleza o de la genética, pero lo llamativo de este discurso desculpabilizador es que omite cualquier referencia a un trastorno emocional. A pesar de que las personas transexuales rechazan considerar que su condición pueda requerir un "ajuste" psíquico en lugar del "ajuste" hormonal y quirúrgico, todavía en casi todos los países se define legalmente la transexualidad como una enfermedad psíquica.6
También vía la mundialización de la información se ha dado a conocer que algunos países ya permiten el cambio de la condición civil ("los documentos") sin exigir el requisito de la operación. Antes, frente a la dificultad para cambiar su documentación civil, las personas transexuales se operaban ilegalmente y luego, con el hecho consumado, lograban la rectificación burocrática. Incluso se dieron algunos casos de automutilación, provocados por la desesperación por obtener la corrección en su documentación. Estos casos, al igual que las demandas de personas que alegaban ser discriminadas pues no contaban con los recursos para operarse y lograr así el cambio legal de identidad civil, fueron esgrimidos como argumentos poderosos para una modificación legislativa. El sufrimiento y la discriminación que las personas transexuales padecen han convocado a intensos debates que, finalmente, han llevado a unos cuantos países a aceptar la rectificación de la identidad civil sin exigir la cirugía de "reasignación sexual" correspondiente. Tal es el caso del Reino Unido, de España y de la Ciudad de México, donde se requiere únicamente el cumplimiento de un protocolo de transición. Así, las llamadas leyes de "identidad de género" están otorgando las bases para un mejor manejo de estos casos, y el debate europeo sobre la transexualidad se ha ido inscribiendo en un lenguaje de derechos.7
Pero respetando totalmente el derecho de cada quien a vivir con el aspecto que quiera, persiste una interrogante: ¿qué les ocurre a las personas transexuales? Para quienes pretendemos hacer antropología, la significación de "hombre" y de "mujer" rebasa la biología y está marcada por un contexto histórico y cultural determinado. Cuando una mujer biológica "se siente" hombre o un hombre biológico dice "ser una mujer" ¿qué nos debemos preguntar? Analizar qué implica la condición transexual es una manera de revisar nuestro orden cultural a partir de los conflictos que genera la aceptación de su lógica clasificatoria.
Desde una aproximación antropológica al fenómeno, encuentro cinco campos de exploración: 1) la transformación del cuerpo humano por la endocrinología y la tecnología médica, especialmente la cirugía reconstructiva; 2) el pensamiento psicoanalítico sobre la bisexualidad humana y la indiferenciación sexual en el inconsciente; 3) la teoría de género, con su crítica al determinismo biológico y su énfasis en la dinámica del proceso de simbolización; 4) el postestructuralismo, que ha sensibilizado sobre la relatividad de las categorías y las taxonomías, y que encuentra en los habitus de la cultura y en la historia el peso determinante de nuestras formas de ser y 5) el cada vez más aceptado discurso sobre el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, acompañado de una reivindicación política de la diversidad humana y la generalización creciente de una actitud respetuosa ante las nuevas identidades. Los cinco coinciden en perfilar la condición transexual como un fenómeno cruzado (¿y alentado?) por las transformaciones culturales.
Si bien el quid de la condición transexual —¿por qué una persona siente/cree pertenecer al sexo contrario?— sigue siendo un enigma, hay pistas explicativas interesantes. Una, fundamental, es el proceso de construcción inconsciente de la identidad sexual. Por eso, movilizar el saber de nuestro tiempo sobre el fenómeno de la transexualidad requiere entrar al campo de la subjetividad. Hay científicos sociales que argumentan que no abordan dicho campo por razones técnicas: porque no se pueden "meter" en las cabezas de la gente. Pero Henrietta L. Moore, una antropóloga británica, discrepa: el mayor problema no es la dificultad para entrar en las mentes de los otros, sino uno de poca teorización y tiene que ver con la ausencia de una teoría de la adquisición de la subjetividad (Moore 2007). Esta teoría es precisamente la teoría psicoanalítica.
En el campo antropológico ya no basta con documentar las formas en que la sociedad simboliza la diferencia sexual y construye mandatos de género; se requiere comprender la dinámica del proceso de simbolización. Para ello es indispensable entender el funcionamiento y las producciones del psiquismo humano, que justamente investiga el psicoanálisis. Moore (1999) señala que Freud fue de los primeros en plantear que ni la anatomía ni las convenciones sociales podían dar cuenta por sí solas de la existencia del sexo y Lacan fue más lejos al decir que la sexuación no es un fenómeno biológico, porque para asumir una posición sexuada hay que pasar por el lenguaje y la representación: la diferencia sexual se produce en el ámbito de lo simbólico.
Los conceptos y reflexiones psicoanalíticos son fundamentales para atisbar los vericuetos de la construcción inconsciente de la identidad sexual. La transexualidad obliga a cuestionar el mandato cultural que postula que las hembras humanas se convierten en mujeres, y los machos humanos en hombres. Para comprender qué ocurre en la psique es útil retomar el planteamiento freudiano sobre la inestabilidad de la identidad sexual, impuesta en un sujeto que es fundamentalmente bisexual. Freud (1937) expresa que: "Algo que es común a ambos sexos ha sido comprimido, en virtud de la diferencia entre los sexos, en una forma de expresión otra". ¿Qué quiere decir con eso? Que algo que ambos sexos compartimos es forzado a tomar una forma en un sexo y otra en otro. Freud continúa: "lo que en ambos casos cae bajo la represión es lo propio del sexo contrario". Si recontextualizamos el señalamiento de Freud, como hace Stephen Mitchell (1996), de la experiencia humana completa sólo conocemos dos deformaciones truncadas. Esto, expresado desde Platón en la nostalgia por esos seres de dos sexos que míticamente fuimos, nos plantea uno de los grandes dilemas de la existencia: ¿cuánto de lo que perdemos de la potencialidad que tenemos del sexo opuesto es una pérdida inevitable, consecuencia trágica del autodesarrollo, del proceso de convertirnos en sujetos con una identidad sexuada, y cuánto de la pérdida se debe a una polarización rígida de los papeles sexuales?
El fenómeno trans, visto como un producto de nuestra cultura,8 ha ido generando sus coordenadas de aceptación. Por eso, si bien la expansión de la transexualidad refleja la preeminencia de la ciencia médica, el contexto social que hace pensable la ilusión del "cambio de sexo" es el que privilegia la idea de género como distinta del sexo. Hoy, reconocer la transexualidad como una opción de vida legítima se debe no tanto al cambio morfológico que los médicos han logrado desarrollar, sino a la concepción distinta de la condición humana que los pensadores críticos han puesto en la mesa de la discusión. "Hombre" y "mujer" no son transcripciones arbitrarias de un dato biológico a una conciencia neutral, sino que su significación depende de un intrincado proceso psíquico que se nutre también del contexto cultural y que está determinado por el momento histórico. Así, el fenómeno trans cuestiona la clasificación en dos de las variadas combinaciones de la especie humana. Registrar la impresionante diversidad humana ha servido para establecer un piso conceptual sobre el cual armar el alegato de defensa de los derechos humanos.
Al trastocar la concepción tradicional de hombre y de mujer, las personas transgénero y transexuales ejemplifican una forma distinta de vivir la sexuación: no como una esencia inmutable, sino como una condición relativamente transformable, a partir de las variaciones psíquicas que se construyen sobre el dato del cuerpo. Entonces, si el esquema taxonómico actual parece ser lo que impide aceptar a personas cuyo proceso inconsciente de identificación es contrario a su cuerpo, ¿no habría que flexibilizarlo?
En la trama plural de la sociedad contemporánea se cruzan lenguajes, tiempos y proyectos. Entre los hilos problemáticos que constituyen su entretejido están las múltiples identidades atípicas que se desprenden de una simbolización distinta de la diferencia sexual. Esto remite a pensar la contradicción entre el psiquismo y la sexuación tomando en consideración el proceso de formación del Yo. Para definirlo brevemente, el Yo es el sentimiento de ser uno, y también la representación mental que nos forjamos de nuestro cuerpo. El Yo se constituye lentamente desde los primeros momentos de la vida y, poco a poco, se va desarrollando mientras las criaturas crecen. Pero, desde antes de nacer, las criaturas ya ocupan un espacio de anhelos y preocupaciones de sus padres o cuidadores, que les serán transmitidos de mil maneras.9 Cada criatura nace en un universo lingüístico que no ha construido, ya existente, y quien la cuida usa el lenguaje no sólo para expresarle afectos sino también para interpretar sus deseos y necesidades. Así, con el lenguaje, entran los deseos y sentimientos de los otros, y de esa forma el inconsciente se va constituyendo en y a través del discurso de esos otros. Estos "mensajes enigmáticos" (Laplanche 1989) que recibe una criatura desempeñan un papel determinante en su proceso de identificación psíquica y, en consecuencia, en su imagen inconsciente del cuerpo. Françoise Dolto distingue la imagen inconsciente del cuerpo, uno de los conceptos centrales del psicoanálisis contemporáneo (Nasio 2008), del esquema corporal (carne y hueso). Parecería que en el caso de las personas transexuales, la imagen inconsciente está en contradicción con la imagen que les devuelve el espejo. La persona transexual, que reconoce que su esquema corporal es de determinado sexo, intenta transformarlo.
Después de escuchar a las personas transexuales hablar de sus procesos, es evidente que consideran más fácil "cambiar" la apariencia que modificar el inconsciente. ¡Y tienen razón! Es más difícil modificar lo psíquico que lo biológico. Ante el conflicto que viven, muchas de ellas intentan aceptar racionalmente su esquema corporal biológico, y acuden a diversas terapias, tratando de ajustar su psique a la realidad de su cuerpo. Pero después de un tiempo, ante el fracaso, se rebelan y deciden asumir su identidad psíquica. Muy pocas optan por un tratamiento psicoanalítico ya que, mientras que los médicos que realizan protocolos de "reasignación" de sexo los extienden a dos o tres años, los psicoanalistas, que no garantizan nada, plantean que un psicoanálisis dura por lo menos tres veces más. No hay, pues, que asombrarse de la resistencia de las personas transexuales al psicoanálisis, ni de su preferencia a recurrir a la propuesta médica de hormonación y cirugías. Además, como señala una psicoanalista,10 las personas que han sufrido por prácticas sociales violentas suelen incrementar las resistencias al duro proceso de introspección que propone el psicoanálisis. Y como casi todas las personas trans han padecido algún tipo de violencia, es probable que también por eso tengan resistencias.
Si bien hay hipótesis distintas (psíquicas, biológicas y sociales) sobre la causa del transgenerismo y la transexualidad, lo que es indudable es la importancia que tiene para todo ser humano reconocerse a sí mismo, o sea, que su apariencia corresponda a su Yo, a su sentimiento más íntimo de ser. Algo crucial de lo que está en juego en torno al fenómeno trans es el choque de la identidad personal con ciertas pautas clasificatorias. Por eso el conflicto existencial que argumentan las personas transexuales —encontrar la congruencia corporal e identitaria— expresa un dilema fundamental de la condición humana: el que se ubica entre la libertad y la cultura.
Desde el reclamo trans podríamos pensar un futuro como el que imaginó una feminista británica, Kate Soper (1992): un futuro más "polisexual", con una sociedad de "diferencia proliferante", una sociedad donde sólo habría "cuerpos y placeres". Si bien suena utópico fantasear sobre lo que significaría la eliminación de las clasificaciones sexuadas, la reflexión de Soper expresa una interesante perspectiva "in-diferente" al sexo. Es muy difícil conceptualizar plenamente esta propuesta, pero representa algo atractivo para personas "cuyas experiencias de vida no se ajustan a los esquemas tradicionales de género, y que se sienten violentadas en su identidad y subjetividad por los códigos culturales y los estereotipos de género existentes" (1992: 188). Ante los múltiples traslapes y contradicciones de género en la vida cotidiana de las personas, la clasificación tradicional de género se perfila "cruelmente anacrónica". Borrar la diferenciación de género de los varios papeles y actividades humanas irá haciendo que se alcance una situación en la que las personas con conductas de género "desviadas" o "distintas" no sean solamente toleradas, sino que dejen de ser marcadas como diferentes.11 Todos nos volveríamos más "indiferentes" frente a personas atípicas, por ejemplo, respecto a las personas transexuales y transgénero que, precisamente "no se ajustan a los esquemas tradicionales de género, y se sienten violentadas en su identidad y subjetividad por los códigos culturales y los estereotipos de género existentes". Podríamos entonces imaginar un futuro donde las personas pudieran tener una identidad de género contraria a la que se asocia a su biología e, incluso, que se pudiera cambiar alternativamente de una a otra. Ciencia ficción, pensarán sin duda. Pero hay que recordar cuántas de las cuestiones que hoy son comunes, como por ejemplo los bebés de probeta, también se consideraron locuras o utopías. ¿Llegaremos algún día a aceptar distintas maneras de ser mujer u hombre, maneras que no incluyan la sexuación como un dato esencial de esa identidad? Ese es, creo yo, el desafío central que nos plantea el fenómeno trans.
Bibliografía
Butler, Judith, 1993, Bodies that Matter. On the Discursive Limits of "Sex", Routledge, Nueva York.
Cano, Gabriela, 2009, "Amelio Robles, andar de soldado viejo. Masculinidad (transgénero) en la Revolución Mexicana", en debate feminista, núm. 39, abril de 2009.
de Choisy, Abate, 1987, Memorias del Abate de Choisy vestido de mujer (1735), Manantial, Buenos Aires.
Dekker, Rudolf M. y Lotte van de Pol, 2006, La doncella que quiso ser marinero. Travestismo femenino en Europa (siglos XVII-XVIII), Siglo XXI de España Editores, Madrid.
Dolto, Françoise, 1986, La imagen inconsciente del cuerpo, Paidós, Barcelona.
Fausto Sterling, Anne, 2000, Sexing the Body Gender Politics and the Construction of Sexuality, Basic Books, New York.
Feinberg, Leslie, 1996, Trans Gender Warriors, Beacon Press, Boston.
Freud, Sigmund, 1905, "Tres ensayos de teoría sexual", Obras completas, tomo VII, Amorrortu editores, Buenos Aires, 1983.
Freud, Sigmund, 1930, "El malestar en la cultura", Obras Completas, tomo XXI, Amorrortu editores, Buenos Aires, 1983.
Freud, Sigmund, 1937, "Análisis terminable e interminable", Obras Completas, tomo XXIII, Amorrortu editores, Buenos Aires, 1983.
Green, André. 1995, La causalité psychique. Entre nature et culture, Editions Odile Jacob, París.
Hausman, Bernice L., 1995, Changing Sex. Transsexualism, Technology and the Idea of gender, Duke University Press, Durham y Londres.
Herdt, Gilbert, 1994, Third Sex, Third Gender. Beyond Sexual Dimorphism in Culture and History, Zone Books, New York.
Lamas, M. 2005, "Orientación sexual, familia y democracia", en NEXOS, núm. 335, noviembre del 2005.
Lang, Sabine, 1998, Men as Women, Women as Men. Changing Gender in Native American Cultures, University of Texas Press, Austin.
Laplanche, Jean, 1989, Nuevos fundamentos para el psicoanálisis, Amorrortu editores, Buenos Aires.
Meyerowitz, Kathy, 2002, How Sex Changed. A History of Transsexuality in the United States, Harvard University Press, Massachusetts.
Miano Borruso, Marinella, 1998, "Gays tras bambalinas: historia de belleza, pasiones e identidades", en debate feminista, núm. 18, México.
Miano Borruso, Marinella, 2002, Hombre, mujer y muxe en el Istmo de Tehuantepec, INAH/Plaza Valdés, México.
Millot, Catherine, 1984, Exsexo. Ensayo sobre el transexualismo, Catálogos Paradiso, Argentina.
Mitchell, Stephen, 1996, "Gender and Sexual Orientation", en Gender and Psychoanalysis, vol. 1, núm. 1, enero 1996.
Moliner, María, 1983, Diccionario de Uso del Español, Ed. Gredos, Madrid.
Moore, Henrietta L., 2007, The Subject of Anthropology. Gender, Symbolism and Psychoanalysis, Polity Press, United Kingdom.
Moore, Henrietta L., 1999, "Whatever Happened to Women and Men? Gender and other Crises in Anthropology", en Anthrological Theory Today [sic], Polity Press, Cambridge.
Morin, Edgar, 2004, Introducción al pensamiento complejo, Gedisa, México.
Nanda, Serena, 1994, "Hijras: An Alternative Sex and Gender Role in India", en Third Sex, Third Gender. Beyond Sexual Dimorphism in Culture and History, en Gilbert Herdt (ed.), Zone Books, New York.
Nanda, Serena, 2000, Gender Diversity. Crosscultural Variations, Waveland Press, Illinois.
Nasio, Juan David, 2008, Mi cuerpo y sus imágenes, Paidós, Buenos Aires.
Ortner, Sherry y Whitehead, Harriet (eds), 1981, Sexual Meanings: the Cultural Construction of Gender and Sexuality, Cambridge University Press, Cambridge.
Real Academia Española, 1992, Diccionario de la Lengua Española, España.
Roscoe, Will, 1994, "How to become a Berdache: Toward a Unified Analysis of Gender Diversity", en Third Sex, Third Gender. Beyond Sexual Dimorphism in Culture and History, en Gilbert Herdt (ed.), Zone Books, New York.
Soper, Kate, 1992, "El postmodernismo y sus malestares", en debate feminista, núm. 5, marzo, México.
Weeks, Jeffrey. 1987. "Questions of identity", en The Cultural Construction of Sexuality, editado por Pat Caplan, Tavistock, Londres.
Wheelwright, Julie, 1989, Amazons and Military Maids. Women Who Dressed as Men in Pursuit of Life, Liberty and Happiness, Pandora, Londres.
Notas
^ 1. Tal vez los casos más famosos en la cultura occidental de personajes que trataron de vivir como si fueran del otro sexo son los travestidos, como el Abate de Choisy, el Caballero de Eon y la monja Alférez. Recientemente se han publicado investigaciones sobre el travestismo femenino en Europa (Dekker y Van de Pol 2006) y sobre amazonas y doncellas militares (Wheelwright 1989). En México tenemos el caso del Coronel Robles, publicado en este número (Cano 2009).
^ 2. El fenómeno transexual aparece en escena pública en 1952, cuando la prensa da a conocer la operación de cambio de sexo de un norteamericano de origen danés, George Jorgensen. El joven viaja a Dinamarca y es operado por el doctor Christian Hamburger y a partir de ahí cobrará fama como Christine Jorgensen. Ver Meyerowitz 2002.
^ 3. En los años ochenta, Virginia Prince, un médico varón de California definió que su identidad personal se hallaba entre el travestido (término acuñado por Magnus Hirschfeld en 1910) y el transexual (término popularizado por Harry Benjamin en los cincuentas). En 1978, Prince publica su artículo “The Transcendents or Trans people” donde usa el término “trans people” para referise [sic] a “transvestites, transgenderists and transexuals”, anticipándose casi 20 años al uso del término “transgénero”. Prince habló enérgicamente en contra de la operación de reasignación.
^ 4. Para un panorama del proceso en la Unión Europea, ver Lamas 2005.
^ 5. Por estar en español, la página web de Carla Antonelli, activista transexual que vive en España, ha sido la fuente de información por excelencia para quienes viven en países hispanoamericanos. Ver: www.carlaantonelli.com
^ 6. En 1980, ante la creciente demanda de “reasignaciones”, el fenómeno ingresa al Diagnostic Statistic Manual (DSM) de la American Psychiatric Association como disforia de género. Según el Diccionario de María Moliner (1983) disforia significa “desasosiego, inquietud o malestar”.
^ 7. Para una mirada al proceso, vale la pena buscar en internet la ley del Reino Unido, llamada Gender Recognition Bill. Y la de España, Ley de Identidad de Género. En la Ciudad de México salió un Decreto para realizar modificaciones relativas a la identidad en el registro civil, que publicamos en este número de DEBATE FEMINISTA.
^ 8. En otras culturas existen, desde hace tiempo, variadas expresiones de “cambio de sexo” o de “tercer sexo” como el caso de los hjiras, berdaches o nadles. En México, el más conocido es el de los muxes de Oaxaca (Miano Borruso 1998; 2002). Ver también Herdt 1994; Roscoe 1994; Nanda 1994 y 2000, y Lang 1998.
^ 9. Jean Laplanche considera que, desde que nace, la criatura recibe mensajes de sus cuidadores, mensajes que no está equipada para manejar adecuadamente o para comprender emocionalmente. Por eso Laplanche los califica de enigmáticos. Estos mensajes verbales y no verbales requieren un trabajo psíquico de traducción, que la criatura realiza creando representaciones psíquicas en el campo de su actividad simbolizadora. Laplanche enfatiza el hecho de que los cuidadores (madre/padre) transmiten mucho más de lo que pretenden conscientemente. Ver Laplanche 1989.
^ 10. Agradezco a la Dra. Leticia Cufré este señalamiento en comunicación personal.
^ 11. La propuesta de indiferencia ante las diferencias se complementa con el planteamiento feminista de que la diferencia no se traduzca en desigualdad, o sea, reconocer las diferencias sin que se valoricen jerárquicamente.





